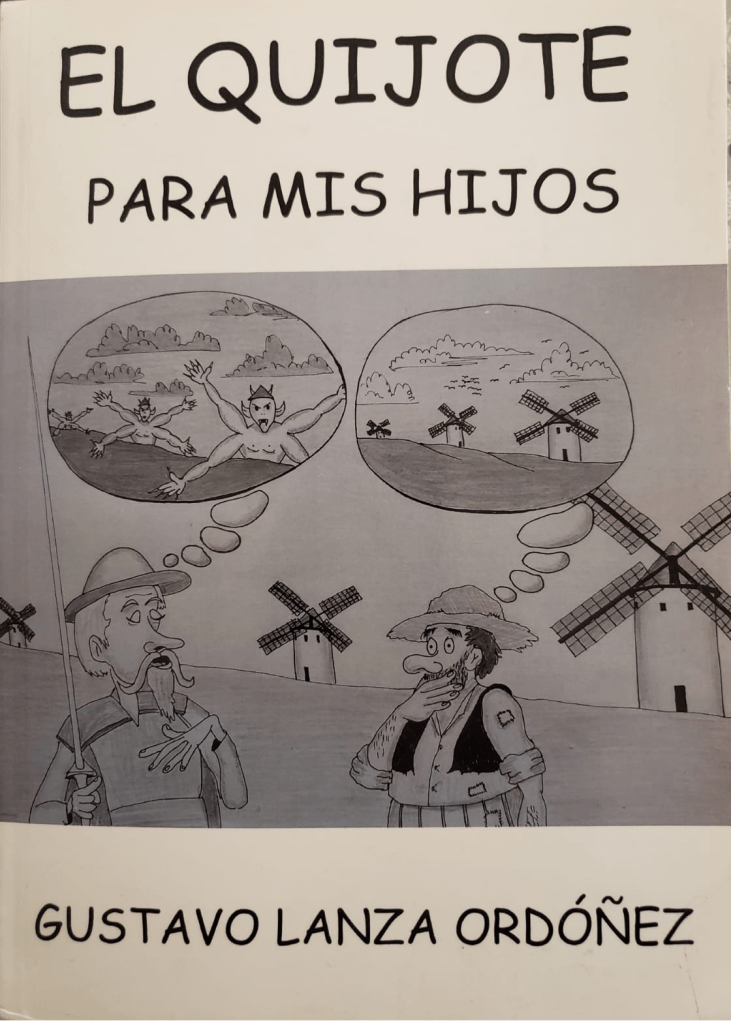
Cuando mis hijos eran pequeños, salíamos a almorzar los fines de semana, y luego, mientras disfrutaban del postre, les leía un capítulo que les había preparado durante la semana. Así, preparé todos los capítulos y por eso decidí publicarlos.
Pueden encontrarlo en Amazon.com y casadellibro.com
Dedicatoria:
A mis hijos Gustavo, Austin, Claudia, Nicole y Giselle, quienes son los causantes de esta locura que me impulsó a esta traducción, pareciéndome – como dice don Quijote -, conveniente y necesario, para el aumento de los lectores jóvenes de la República, deshaciendo el lenguaje original y como uno de sus enemigos y encantadores, transformándolo en un lenguaje moderno, para incrementar los lectores, de esas inigualables aventuras y desventuras.
“…el traducir de lenguas fáciles ni arguye ingenio ni elocución[1], como no le arguye el que traslada ni el que copia un papel de otro papel. Y no por esto quiero inferir que no sea loable este ejercicio del traducir, porque en otras cosas peores se podría ocupar el hombre y que menos provecho le trujesen”.
Don Quijote de la Mancha
[1] Elocución: buen estilo.
CAPÍTULO PRIMERO
QUE DICE QUIÉN ERA NUESTRO FAMOSO Y VALIENTE CABALLERO DON QUIJOTE
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, hace mucho tiempo vivía un hidalgo que tenía una lanza antigua en un rincón guardada, un escudo de cuero, un caballo flaco y un perro galgo corredor. Una olla de carne de vaca, que era más barata, le ajustaba para cenar varias noches, comía huevos con chorizo o tocino los sábados, lentejas los viernes, alguna paloma los domingos, y todo eso, le consumía unas tres cuartas partes de su renta. Lo otro que tenía lo constituían un traje de color oscuro y un pantaloncillo de terciopelo de la época, el cual le cubría los muslos y que acostumbraba a usar en las fiestas. Durante los días de la semana usaba ropas de paño entrefino de color pardo. Tenía en su casa una sirvienta de más de cuarenta años, una sobrina que aún no cumplía los veinte y un mozo para realizar casi todos los trabajos. Tenía nuestro héroe alrededor de los cincuenta años, lo que en aquella época significaba ser un anciano. Era flaco, seco de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Su apellido era Quijada o Quesada, aunque algunos dicen que era Quijana.
Sepan que casi todo el año se lo pasaba leyendo libros de caballería, los cuales eran abundantes en ese tiempo. Le gustaban tanto que se olvidaba de todo lo demás, y para comprarlos vendía parte de las tierras que le pertenecían. Aquellos libros contaban tales hazañas y traían tales frases, que entre más enredadas, más le deleitaban: “La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de vuestra hermosura”, o “los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas les fortifican y les hacen merecedora del merecimiento que merece vuestra grandeza…”
Cuando las frases eran muy enmarañadas, se desvelaba tratando de entenderlas. Tenía muchas conversaciones sobre caballeros andantes con el cura del lugar, un hombre muy inteligente que se había graduado en Cigüenza[1], y también con el barbero, don Nicolás, el cual defendía con ahínco, la valentía de don Galaor, hermano de Amadís de Gaula.
Como dijimos, don Quijote leía tanto que se pasaba los días y las noches haciéndolo, lo que vino a causarle la pérdida de la razón. Empezó a creer que todo lo que decían los libros de caballería era cierto y pensaba continuamente en encantamientos, luchas, querellas, desafíos, heridas, amores, tormentas y disparates imposibles.
Y así, tuvo el pensamiento más extraño que loco dio al mundo, y es que le pareció bueno y necesario hacerse caballero andante e irse por el mundo con sus armas y su caballo, buscando aventuras y haciendo todo aquello que los caballeros andantes realizaban en los libros, que era deshacer todo género de agravio y ponerse en duelos y peligros para, al acabarlos, alcanzar renombre y fama. Se imaginaba coronado en algún reino fabuloso debido al valor de su brazo, y con estos agradables pensamientos se dio prisa para poner en efecto lo que deseaba. Lo primero que hizo fue proceder a limpiar aquellas armas que habían sido de sus abuelos. Había un casco sencillo pero él lo arregló con cartones para que pareciese una verdadera celada[2]. Para probarla, sacó su espada y le dio dos golpes, con los cuales deshizo lo que había hecho en una semana. Para asegurarse que esto no ocurriera de nuevo, la volvió a hacer, poniéndole unas barras de hierro por dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza y, sin querer probarla nuevamente la tuvo por celada finísima de encaje.
Luego fue a donde estaba su caballo, el cual le pareció hermosísimo a pesar de todos los defectos que tenía. Cuatro días pensó en el nombre que le pondría, porque el caballo de un caballero tan famoso debía tener un nombre maravilloso. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre que le pareció alto, sonoro y significativo pues era el primero de todos los rocines[3] del mundo.
Luego quiso ponerse nombre a sí mismo, y al cabo de ocho días decidió llamarse don Quijote. Pero como los grandes caballeros de los libros tenían dos nombres, decidió llamarse don Quijote de la Mancha, lo que era digno de su linaje y de su patria.
Después pensó que era necesario tener una dama de quien enamorarse, porque el caballero sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Él se dijo:
– Si yo, por mis pecados o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un golpe, o le parto por la mitad del cuerpo, o le venzo y le rindo, ese gigante tiene que ir a donde mi dulce señora para contarle, con voz humilde y rendida, que yo le he vencido en singular batalla y que por lo tanto mi señora con su grandeza disponga a su gusto de su suerte.
Feliz estaba don Quijote con esta idea, cuando se recordó de una moza labradora llamada Aldonza Lorenzo y decidió llamarla Dulcinea del Toboso, nombre que le pareció músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto.
[1] Sigüenza, universidad pequeña y provinciana
[2] Celada: pieza de la armadura que servía para cubrir y defender la cabeza.
[3] Rocín: caballo de mala apariencia y poca estatura.
CAPÍTULO TERCERO
DONDE DON QUIJOTE SE ARMA CABALLERO ANDANTE
Cuando terminó de cenar llamó al dueño, y encerrándose con él en la caballeriza, se hinco de rodillas ante él, diciéndole:
– No me levantaré jamás, valeroso caballero, hasta que usted me otorgue un favor que pedirle quiero y que es en beneficio de la humanidad.
El dueño del local estaba confundido, no sabía qué hacer ni qué decir, solo podía insistir para que se levantara, pero al no conseguirlo tuvo que decirle que le otorgaría el don que le pedía.
– No esperaba menos de su magnificencia – dijo don Quijote -, y así le digo que lo que deseo, es que mañana usted me arme caballero, y esta noche, en la capilla del castillo, velaré las armas como mandan las normas de la caballería. Así podré ir por el mundo, en regla, buscando aventuras para bien de los necesitados.
El dueño viendo la locura de su huésped decidió seguirle la corriente y lograr de esta manera una noche inolvidable y jocosa; y así, lo animó y le contó que él en sus años mozos, también había andado por varias partes del mundo buscando aventuras, y que había pasado por los peores barrios de varias ciudades, donde había ejercitado la ligereza de sus pies, la sutileza de sus manos, haciendo tuertos, recostando viudas, deshaciendo doncellas y engañando a alumnos, y finalmente, dándose a conocer en todos los tribunales de España; y que al final se había venido a su castillo donde vivía de su renta y de las ajenas, y adonde alojaba a todos los caballeros andantes que por ahí pasaban.
Le dijo también que su castillo no tenía capilla donde velar las armas pues estaban reconstruyéndola, pero que podía velarlas en el patio, y que, en la mañana, para servir a Dios, harían las debidas ceremonias para armarlo caballero andante.
Le preguntó si traía dinero, a lo que don Quijote dijo que no, pues los caballeros andantes nunca lo usaban. El dueño le dijo que era necesario traer dinero, que los libros no lo mencionaban por ser algo muy elemental, al igual que lo era traer camisas limpias y ungüentos para curarse de las heridas recibidas en batallas, a menos que tuviese un sabio encantador por amigo, quien le socorriese trayendo en una nube a una doncella o a algún enano, con un frasco de agua de tal virtud que al probarla sanara cualquier herida. También le dijo que los caballeros andantes se hacían acompañar de un escudero, quien se encargaba de llevar las alforjas con la fortuna de sus señores.
Don Quijote prometió cumplir con sus consejos; mientras tanto, colocó las armas en el corral al lado de una pila que estaba cerca de un pozo y tomando su escudo, asió su lanza y con apariencia gallarda, comenzó a pasearse delante de la pila mientras caía la noche.
El dueño del hospedaje contó a todos los que estaban en la posada, la locura de su huésped, la vela de las armas y la ceremonia que habría que realizar para armarlo caballero. La gente admirada de tan extraña demencia, se asomaba a mirarlo desde lejos, y vieron que con sosegado ademán unas veces se paseaba; otras, arrimado a su lanza, ponía los ojos en las armas, sin quitarlos de ellas por un buen rato. La luna daba tanta claridad que todos lo veían sin perderse ningún detalle. En esto, se le antojó a uno de los arrieros darles agua a sus mulas, por lo que tuvo que acercarse a la pila y quitar las armas. Don Quijote viéndolo llegar, en voz alta le dijo:
– ¡Oh tú, atrevido caballero! No toques mis armas si no quieres dejar tu vida en pago de tu atrevimiento -. Como el arriero no le prestara atención, don Quijote alzó los ojos al cielo y, puesto el pensamiento en su señora Dulcinea, dijo: – Ayúdame señora mía en esta primera afrenta que se me ofrece. Que no me abandone en este primer evento, tu favor y amparo.
Y con estas y otras semejante razones, soltó el escudo, alzó la lanza con las dos manos y dio con ella tan gran golpe en la cabeza del arriero que le derribó en el suelo, tan maltrecho que si le hubiese dado otro golpe igual no hubiera habido forma de curarlo. Hecho esto, recogió sus armas y tornó a pasearse con el mismo reposo anterior. De ahí a poco, sin saberse lo que había pasado, llegó otro arriero con la misma intención. Don Quijote al verlo tocar las armas, alzó otra vez la lanza y se la colocó con tal fuerza en la cabeza, que no se podía descubrir por donde era la herida. Al ruido acudió toda la gente, y al verla, don Quijote volvió a pedir la ayuda de su señora:
-¡Oh señora de la hermosura, esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío! Ahora es tiempo de que vuelvas a mirar a este tu cautivo caballero, que tamaña aventura está atendiendo.
Con esto, a su parecer, adquirió tanto ánimo para afrontar a todos los arrieros del mundo. Los compañeros de los heridos, viendo esto, comenzaron desde lejos a tirar piedras sobre don Quijote, el cual las recibía con el escudo sin osar apartarse de la pila, para no dejar sola a sus armas. Entre tanto, el dueño pedía a voces que lo dejasen, pues ya les había dicho que era un loco. Don Quijote también gritaba llamándolos alevosos y traidores, y al dueño del castillo lo llamaba cobarde y caballero mal nacido, pues permitía que tratasen así a un caballero andante. Hablaba con tal brío y valor que causó temor en los arrieros; y así, poco a poco se calmó la situación, se retiraron a los heridos, y don Quijote volvió a velar sus armas, rodeado de la misma quietud y sosiego que antes.
Al dueño no le gustaron los insultos de su huésped y para evitar más desórdenes decidió adelantar la ceremonia de la tal orden de caballería antes de que ocurriese otra desgracia. Y así, acercándose a don Quijote, comenzó disculpándose por los hechos protagonizados por aquella gente baja sin que él lo supiera. Dos horas de vela eran suficientes – afirmó – y que, con un espaldarazo de su espada, se cumpliría el ceremonial de la orden. Todo se lo creyó don Quijote y le dijo que estaba listo para lo que él ordenase y que hiciera la ceremonia lo más rápido posible, porque, si fuese otra vez atacado, ya armado caballero, no dejaría a nadie con vida en el castillo, excepto las personas que él le indicase, a quien por respeto dejaría. Temeroso de lo que don Quijote pudiera hacer, trajo consigo el cuaderno donde anotaba las cuentas de los arrieros, una candela y las dos señoras, y con cautela, le pidió que se hincara. Pareció leer algo en aquel cuaderno, levantó la mano y le dio en el cuello un gran golpe y luego un gentil espaldarazo mientras continuaba murmurando como si rezara. Las señoras contenían sus ganas de reír por temor a lo que ya habían visto hacer a don Quijote. Y cuando una de ellas le amarró la espada a la cintura, le dijo:
– Dios lo haga un venturoso caballero y le dé ventura en las peleas.
Don Quijote le preguntó cómo se llamaba para poder recompensarla en el futuro. Ella dijo llamarse La Tolosa, y le explicó que era hija de un señor que remendaba ropa vieja en la ciudad de Toledo. La otra señora le dijo llamarse La Molinera, hija de un honrado molinero de Antequera. A ambas les ofreció sus servicios antes de darse prisa en montarse en su caballo y partir en busca de aventuras. El dueño muy alegre lo vio alejarse y con el deseo de no detenerlo ni un instante, ni siquiera le cobró los servicios que le había prestado.
CAPÍTULO OCTAVO
DEL DESENLACE QUE EL VALIENTE DON QUIJOTE TUVO EN LA AVENTURA DE LOS MOLINOS DE VIENTO
En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo.
– La suerte nos acompaña – dijo don Quijote -, porque a esos gigantes pienso hacer batalla y quitarles las vidas, que es un gran servicio a Dios quitar esa simiente de la faz de la tierra.
– ¿Qué gigantes? – preguntó Sancho Panza.
– Aquellos que ahí ves – respondió su amo -, los de los brazos largos.
– Mire señor – respondió Sancho – esas cosas son molinos de viento y lo que parecen brazos son las aspas.
– Bien se ve que no sabes de aventuras – respondió don Quijote -, ellos son gigantes; y si tienes miedo quítate de ahí, y ponte en oración que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla.
Y diciendo esto, espoleó a su caballo sin atender las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que eran molinos de viento, y no gigantes, aquellos que iba a atacar.
– No huyan cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que los enfrenta.
Se levantó en esto un poco de viento que hizo mover las aspas, lo cual visto por don Quijote, le instó a decir:
– pues, aunque muevan más brazos que el gigante Briareo[1] que tiene cien, me lo van a pagar.
Y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, arremetió a todo galope y embistió al primer molino que estaba delante; y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Sancho se apresuró para irlo a socorrer, y cuando llegó vio que no se podía mover.
-¡Válgame Dios! – dijo Sancho -. ¿No le dije yo que eran molinos de viento?
– Calla, amigo Sancho – respondió don Quijote -, que las cosas de la guerra están sujetas a continua mudanza, y cuanto más, que ese sabio Frestón anda queriendo quitarme la gloria, al igual que me robó el aposento y los libros.
Y ayudándole Sancho, tornó a subir en el maltrecho Rocinante. Y, hablando de la pasada aventura siguieron el camino del Puerto Lápice[2], en busca de nuevos acontecimientos.
– Yo me acuerdo haber leído de un tal Diego Pérez de Vargas, que habiendo roto su espada en una batalla, desgajó un tronco de una encina y con ella ganó la batalla. Te digo esto porque pienso hacer lo mismo, y tú serás el afortunado de estar como testigo de tales hazañas.
– Que Dios nos libre – dijo Sancho -, pero enderécese un poco, que va de medio lado.
– Sí – respondió don Quijote -, y si no me quejo del dolor, es porque los caballeros andantes no deben quejarse, aunque se le salgan las tripas por la herida.
– Si eso es así, ni modo – dijo Sancho -. De mí sé decir que me he de quejar del más pequeño dolor que tenga, si es que no se aplica eso con los escuderos de los caballeros andantes.
No se dejó de reír don Quijote de la simplicidad de su escudero; y, así, le dijo que bien podía quejarse como y cuando quisiese, sin gana o con ella, que hasta ahora no había leído cosa contraria en la orden de caballería. Sancho le recordó que era hora de comer. Don Quijote le respondió que él no tenía ganas pero que comiera cuando quisiera. Con este permiso, Sancho se acomodó lo mejor que pudo sobre su burro, y, sacando de las alforjas lo que en ellas había puesto, iba caminando y comiendo detrás de su amo, y de cuando en cuando, empinaba el recipiente de vino, con tanto gusto que le pudiera envidiar el mejor catador de vinos de Málaga[3].
Aquella noche la pasaron entre unos árboles, y de uno de ellos desgajó don Quijote un ramo seco que casi le podía servir de lanza, y puso en él el hierro que quitó de la que se le había quebrado. Don Quijote no durmió por estar pensando en su señora Dulcinea, no así Sancho Panza, que como se acostó con el estómago lleno, su amo tuvo que despertarlo cuando los rayos del sol le bañaban el rostro y el canto de las aves sus oídos. Al despertarse tomo un poco de vino, en tanto que don Quijote no quiso desayunar porque consideró que ya tenía el sustento obtenido de aquellas sabrosas memorias que lo acompañaron toda la noche.
– Aquí abundan las aventuras – dijo don Quijote al ver que ya llegaban al Puerto Lápice -. Pero te advierto que, aunque me veas en muchos peligros, no te es lícito pelear contra caballeros andantes, a menos que seas armado caballero. Solo puedes defenderme si la pelea es con gente baja y canalla.
– En esto, mi señor, será bien obedecido – dijo Sancho -, que yo soy pacífico y enemigo de meterme en ruidos y pendencias. Pero si me tocan, no habrá ninguna ley en toda esa caballería que me detenga, pues las leyes humanas permiten que uno se defienda de quien quiere agraviarlo.
– No digo yo menos, pero contra caballeros has de tener a raya tus naturales ímpetus.
– Así lo haré – dijo Sancho – y lo tendré tan presente como el ir a misa los domingos.
Estando en estas pláticas, asomaron por el camino dos frailes de la orden de San Benito. Venían sobre dos mulas y bien protegidos del sol, y detrás de ellos, un coche con cuatro o cinco a caballo y dos mozos de mulas a pie. Venía en el coche, como después se supo, una señora que iba a Sevilla, donde estaba su marido que pronto partiría hacia América con un honroso cargo. Los frailes no venían con ella, pero al verlos, don Quijote dijo a su escudero:
– O yo me engaño, o esta será la más famosa aventura que se haya visto, porque aquellos bultos negros deben ser y son sin duda, encantadores que han secuestrado a una princesa.
-¡No! – dijo Sancho -, son frailes, y el coche debe ser de alguna gente viajera. Mire que digo que mire bien lo que hace, no sea que el diablo lo engañe.
– Ya te he dicho, Sancho – respondió don Quijote -, que sabes poco de asuntos de aventuras. Lo que digo es verdad, ya lo verás.
Y diciendo esto se adelantó y se puso en la mitad del camino y en alta voz dijo:
– Gente endiablada y descomunal, dejen libre a la princesa que en ese coche tienen secuestrada; si no, prepárense a morir como justo castigo por esas malas obras.
Detuvieron los frailes las riendas, y quedaron admirados de aquella figura como de sus palabras, a las cuales respondieron:
– Señor caballero, somos religiosos que vamos cerca de este coche sin saber quien va en él.
– Conmigo no usen mentiras, que yo ya los conozco, engañosos canallas – dijo don Quijote.
Y sin esperar más respuesta, arremetió contra el primer fraile, con tanta furia y valor que si el fraile no se hubiera dejado caer de la mula, quien sabe si no hubiera caído muerto. El segundo religioso al ver como trataban a su compañero, comenzó a correr por el campo más ligero que el mismo viento.
Sancho Panza, que vio en el suelo al fraile, apeándose rápidamente de su asno lo atacó y comenzó a quitarle los hábitos. Se acercaron en esto los dos mozos y le preguntaron por qué le desnudaba. Sancho les respondió que aquello le correspondía como despojos de la batalla ganada por su señor. Los mozos viendo que don Quijote hablaba con los que venían en el coche, arremetieron contra Sancho, le molieron a patadas y le dejaron en el suelo sin aliento ni sentido. Y, rápidamente, el fraile se levantó y se montó en un caballo, en el cual corrió hacia donde lo esperaba su compañero, y sin esperar el fin de todo aquel suceso, continuaron su camino santiguándose de tal manera que parecía que el diablo estaba a sus espaldas.
Don Quijote hablaba con la señora del coche, diciéndole:
– Hermosa señora mía, ahora puede hacer lo que quiera, que ya los secuestradores han sido vencidos por la fuerza de mi brazo; y para que no sufra pensando en el nombre de este su libertador, sepa que soy don Quijote de la Mancha, caballero andante y aventurero, y cautivo de la sin par y hermosa doña Dulcinea del Toboso; y, en pago del beneficio que he hecho por usted, no quiero otra cosa que pase por el Toboso y cuente a mi señora lo que he hecho por su libertad.
– Vete, caballero – dijo uno de los que acompañaban el coche, tomándolo de la lanza -, que si no dejas de molestar a la señora, tendrás que vértelas con este poderoso vizcaíno que soy yo.
– Si fueras caballero – respondió don Quijote -, ya yo hubiera castigado tu necedad y atrevimiento.
-¿Que no soy caballero? – replicó el vizcaíno -. Mientes. Arroja esa lanza y saca tu espada y verás que soy hidalgo por tierra, por mar y por el diablo, y mientes si dices otra cosa.
– Ahora lo verás – respondió don Quijote.
Y, arrojando la lanza al suelo, sacó su espada, levantó su escudo, y arremetió al hombre con determinación de quitarle la vida. El vizcaíno, al verlo venir quiso bajarse de su mula, pero solo pudo sacar su espada y tomar del coche una almohada que le sirvió de escudo, y luego se fueron el uno contra el otro como si fueran dos mortales enemigos. La demás gente quiso apaciguarlos, pero no pudo. La señora del coche, admirada y temerosa de lo que veía, pidió al cochero que se desviara un poco, y desde lejos se puso a mirar la rigurosa contienda, en el transcurso de la cual don Quijote recibió una gran cuchillada encima del hombro.
-¡Oh, señora de mi alma – dijo don Quijote a alta voz -, Dulcinea, flor de la hermosura, socorre a este caballero que por satisfacer tu bondad, en este difícil trance se halla!
El decir esto, apretar la espada, cubrirse el rostro y atacar al vizcaíno, todo fue uno con la determinación de arriesgarlo todo a ese golpe.
El vizcaíno al verlo venir, entendió por su brío, su coraje, y quiso hacer lo mismo, y le aguardó bien cubierto con su almohada, sin poder mover la mula, que de puro cansada no podía dar un paso.
Todos quedaron temerosos y pendientes de lo que habría de suceder de aquellos tamaños golpes con que se amenazaban, y la señora del coche y las demás criadas suyas estaban rezando para que Dios librase a su escudero y a ellas de aquel grandísimo peligro en que se hallaban.
[1] Briareo: personaje mitológico que tenía cincuenta cabezas y cien brazos.
[2] Puerto Lápice: lugar entre Madrid y Andalucía.
[3] El vino de Málaga era uno de los mejores vinos de esa época.
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LO QUE LE SUCEDIÓ A DON QUIJOTE CON UNOS CABREROS
Fue acogido por los cabreros con buen ánimo, y, Sancho después de acomodar a Rocinante y a su jumento, se fue tras unos olores que despedían unas tiras de carne de cabra que hervían en un caldero; y aunque él quería trasladarlos inmediatamente a su estómago, no lo hizo pues los cabreros los quitaron del fuego para tenderlos sobre unas pieles de ovejas donde los condimentaron apuradamente, y luego, los invitaron a comer poniéndole a don Quijote, un alargado recipiente al revés, para que se sentara. En este punto, viendo don Quijote que Sancho estaba de pie, como dispuesto a servirle el vino, le dijo:
– Para que veas Sancho, el bien que encierra la caballería andante y como se ven honrados y estimados del mundo quienes la ejercitan; ven, siéntate a mi lado, come de mi plato y bebe por donde yo beba, porque de la caballería se puede decir lo mismo que se dice del amor: que todas las cosas iguala.
-¡Muchas gracias! – dijo Sancho -, pero cuando yo tengo algo de comer, prefiero hacerlo a solas y no sentado al lado de un emperador. Se me hace más rico comer en un rincón sin delicadezas ni respetos, aunque sea pan y cebolla, que comer en una mesa donde debo masticar despacio, beber poco, limpiarme a menudo, no estornudar ni toser, aunque tenga ganas, ni hacer otra cosa que la soledad y la libertad traen consigo. Así que, señor mío, estos favores que quiere hacerme por ser sirviente y adjunto de la caballería andante, conviértalos en algo que me sea más cómodo y de más provecho; y sepa, que aunque le agradezco, a este tipo de favor renuncio desde aquí hasta el fin del mundo.
– A pesar de eso, te has de sentar, porque a quien se humilla, Dios lo ensalza.
Y tomándolo del brazo, lo forzó a que junto a él se sentara.
Los cabreros que oían a don Quijote sin entender nada de todo aquello de que hablaba, comían y callaban, mientras observaban a su huésped, que con mucha discreción y gracia tomaba buenos trozos de carne. Una vez terminado el plato principal, sirvieron unas bellotas dulces y un queso casi tan duro como una piedra, mientras la vasija de vinos, ya casi vacía, seguía pasando de mano en mano. Después que don Quijote hubo bien satisfecho su estómago, tomó un puñado de aquellas bellotas en la mano y, mirándolas atentamente, soltó la voz a semejantes razones:
– Dichosa edad y siglos aquellos a quienes los antiguos llamaban dorados, y no porque abundara el oro o se pudiera conseguir con facilidad, sino porque en aquellos tiempos reinaba la felicidad, y esto, debido a que los que en ellos vivían, ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. En aquellas edades a nadie le era necesario para comer tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzar de los árboles, su dulce y sazonado fruto. Las fuentes y los ríos, el agua ofrecían en abundancia. Las abejas, ofrecían sin interés alguno, la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo. Algunos árboles daban materiales para protegerse de las inclemencias del cielo. Todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia. La tierra ofrecía sustento sin necesidad de ararla. Las mozas, andaban por los valles, vestidas sin ostentación, no como las cortesanas de hoy que andan casi disfrazadas con todas esas ropas que ha inventado la ociosidad de algunos. No existía el fraude, el engaño ni la malicia mezclándose con la verdad y la sencillez. La justicia se mantenía intacta, lejos de los favores y los intereses que ahora la menoscaban, turban y persiguen. Las arbitrariedades de algunos jueces no existían. Las doncellas y la honestidad, como ya he dicho, andaban por doquier sin temor que la ajena desenvoltura y el lascivo intento la menoscabase. Y ahora, en nuestros detestables siglos, no está segura ninguna, aunque la encierren en el lugar más seguro del mundo. Por eso se instituyó la orden de los caballeros andantes, para defender las doncellas, amparar las viudas y socorrer a los huérfanos y a los menesterosos. De esta orden soy yo, hermanos cabreros, a quien agradezco el agasajo y buen acogimiento que hacen de mí y de mi escudero. Que aunque todos están obligados a favorecer a los caballeros andantes, ustedes no sabían que yo lo era, por lo que con toda mi voluntad, les agradezco lo que ustedes han hecho.
Sin entender aquel discurso, embobados y suspensos, los cabreros le estuvieron escuchando. Sancho también callaba, y comía y bebía. Más tardó en hablar don Quijote que en acabarse la cena, al fin de la cual uno de los cabreros dijo:
– Y ahora, para que vea que le agasajamos con buena voluntad, queremos darle esparcimiento y contento, para lo cual, cantará uno de nuestros compañeros, el cual es un zagal muy entendido y muy enamorado, que sabe leer y escribir.
Antonio que así se llamaba el mozo, tenía unos veinte años y era muy agradable. Y sin hacerse de rogar se sentó en el tronco de una desmochada encina y comenzó a cantar:
ANTONIO
– Yo sé, mi amor, que me adoras,
aunque no me lo hayas dicho
ni con los ojos siquiera
que son lenguas de amoríos.
Sé muy bien que eres prudente,
mas que me quieres, lo sé,
pues nunca fue desdichado
si amor conocido fue…
Bien es verdad que tal vez,
Olalla, me has dado indicio
que tienes de bronce el alma
y roca por corazón.
Ojalá que tus desprecios
tengan honestas razones;
yo en cambio tengo esperanzas
y muy fuertes ilusiones.
Si el amor es cortesía,
de la que tienes deduzco
que el fin de mis esperanzas
ha de ser como imagino.
Si alguna vez me has mirado,
habrás notado que yo,
me visto siempre con gracia
procurando tu atención.
Como el amor y la gala
andan un mismo camino,
en todo tiempo a tus ojos
quiero mostrarme pulido…
No cuento las alabanzas
que de tu belleza he dicho,
que, aunque verdaderas, hacen
ser yo por muchos mal visto.
No te quiero yo a montón,
ni te pretendo y te sirvo
por eso del amor libre,
¡es más buena es mi intención!
Quiero llevarte a la iglesia,
y dedicarte mi vida;
si no se puede, yo juro,
soltero, quedarme siempre.
– Duérmase mi señor – dijo Sancho al ver que don Quijote insistía para que cantase más -, que el trabajo de estos hombres no permite que pasen las noches cantando.
– Te entiendo Sancho – dijo don Quijote -, ya veo que el licor pide más sueño que música.
– A todos nos sabe bien – respondió Sancho.
– No lo niego – replicó don Quijote -, duérmete, pero antes cúrame la oreja que me sigue doliendo.
Uno de los cabreros al ver la herida, tomó unas hojas de romero, las masticó, las mezcló con un poco de sal, las aplicó y vendó la oreja diciendo que no había otra medicina mejor.
CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
DE LO QUE CONTÓ UN CABRERO A LOS QUE ESTABAN CON DON QUIJOTE
Estando en esto, llegó otro mozo que venía de la aldea y dijo:
– Esta mañana murió el famoso pastor estudiante llamado Grisóstomo. Dicen que murió por amores de la tal Marcela, la hija de Guillermo el rico, aquella que vive como pastora por esos montes. Dicen que pidió en su testamento que lo enterrasen al pie de la peña donde la vio por primera vez, y pidió otras cosas, pero mientras los curas dicen que eso es cosa de paganos y que no se puede cumplir, los amigos del fallecido dicen que se va a cumplir su voluntad, y por eso el pueblo anda alborotado. Mañana lo van a enterrar con gran pompa y va a ser cosa de ver.
Don Quijote rogó a Pedro que le hablase del muerto y de la pastora aquella; Pedro respondió que lo que sabía era que el muerto era hijo de un hidalgo rico vecino del lugar, que había sido estudiante en la universidad de Salamanca de donde había venido muy sabio y muy leído. Sabía la ciencia de las estrellas, y de lo que pasa en el cielo, el sol y la luna. Adivinaba cuándo el año sería abundante o estéril. Esto hizo rico a su padre y a sus amigos.
– Esa ciencia se llama astrología – dijo don Quijote.
– No sé yo cómo se llama – replicó Pedro -, pero sé que todo esto sabía, y aún más. Finalmente, después de algunos meses de haber venido de Salamanca, se vistió como pastor, y junto a él, se vistió de pastor un su amigo, llamado Ambrosio, compañero de estudios, quien también lo siguió en esta locura. Grisóstomo había heredado de su padre una gran fortuna y era muy caritativo. Después se supo que se vestía así por andar detrás de esa pastora Marcela, de la cual se había enamorado. Pero quiero hablarles de esa muchacha, que era hija de un labrador llamado Guillermo, más rico que el padre de Grisóstomo y cuya madre murió en el parto. Del pesar que le causó aquella muerte, murió Guillermo, dejando a Marcela con mucha fortuna, en manos de un tío suyo que era sacerdote. Era tan bella la muchacha, que cuando llegó a los catorce años, todo el que la veía daba gracias a Dios, por lo hermosa que la había criado, y casi todos quedaban enamorados y perdidos por ella. De todos lados venían los enamorados a pedirle la mano. El tío le presentaba los mejores partidos y le rogaba que se casase escogiendo a su gusto, pero ella decía que no, que todavía no se sentía hábil para llevar la carga del matrimonio. Con estas excusas, el tío la dejaba en paz y esperaba a que tuviese más edad para poder escoger su compañía. Pero cuando menos lo esperaba, Marcela se hizo pastora y se fue al campo a cuidar su mismo ganado junto a otras muchachas del lugar. Desde entonces, muchos enamorados se han convertido en pastores y han andado por esos campos detrás de ella; uno de los cuales fue nuestro difunto, del cual decían que del amor había pasado a la adoración. Marcela mantiene su honestidad y pureza y no huye ni esquiva a los pastores, los trata cortés y amigablemente, pero al saber las intenciones de cualquiera de ellos, los aleja bruscamente de ella. Con esto, causa más mal que una peste, porque su afabilidad y hermosura atrae los corazones de los que la tratan de servir y amar; pero su desdén y desengaño los conduce al suicidio. No lejos de aquí hay un sitio con casi dos docenas de altas hayas, y no hay ninguna que en su corteza no tenga el nombre de Marcela grabado por los desengañados enamorados donde lamentan su mala suerte. Aquí suspira un pastor, allí se queja otro; allá se oyen amorosas canciones, acá desesperadas composiciones líricas. Hay alguno que se pasa todas las horas de la noche sentado al pie de alguna encina o peñasco, y allí, sin plegar los llorosos ojos, embebecido y transportado en sus pensamientos, le halla el sol a la mañana; y otro que sin dar descanso ni tregua a sus suspiros, en la hora de más calor, tendido sobre la ardiente arena, envía sus quejas al piadoso cielo. Y de este y de aquel, y de aquellos y de estos, libre y desenfadadamente triunfa la hermosa Marcela, y todos los que la conocemos deseamos saber en qué parará su altivez y quien será el dichoso que la va a dominar. Por todo lo que les he contado, es que decimos que la muerte de Grisóstomo fue causada por Marcela, y por lo que les aconsejo que no dejen de ir al entierro, que será interesante, porque Grisóstomo tiene muchos amigos.
– Lo tendré en cuenta – dijo don Quijote -, y les agradezco el gusto que me han dado con la narración de tan sabroso cuento.
– ¡Oh! – replicó el cabrero -, y eso que yo no sé ni la mitad de los casos sucedidos a los amantes de Marcela, pero podría ser que mañana en el camino, nos encontremos con algún pastor que nos los cuente.
Luego de lo cual se fueron a dormir. Don Quijote se pasó casi toda la noche pensando en su señora Dulcinea, imitando así, a los amantes de Marcela. Sancho Panza se acomodó entre Rocinante y su jumento, y durmió, no como enamorado desfavorecido, sino como hombre apaleado o molido a coces.
CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO
DONDE SE CUENTAN LAS RAZONES QUE PASÓ SANCHO PANZA CON DON QUIJOTE Y OTRAS AVENTURAS DIGNAS DE OÍRSE.
Llegó Sancho hasta don Quijote tan marchito y desmayado que no podía arrear a su burro.
– Creo – dijo don Quijote -, que aquel castillo o posada debe estar encantado, pues esos que se divirtieron contigo, ¿qué pueden ser sino fantasmas y gente de otro mundo? Y lo digo, pues cuando quise liberarte, ni siquiera pude bajarme de Rocinante. Si no me hubieran tenido encantado, te juro por la fe de quien soy, que los hubiera puesto en su lugar, a pesar que las leyes de la caballería no consienten que un caballero ponga mano contra quien no lo sea, si no fuera en defensa de su propia vida y persona.
– También me vengaría yo si pudiera, fuera o no fuera armado caballero, pero en ese momento no pude; aunque sé que esos eran hombres de carne y hueso como nosotros; y todos tenían nombres. Lo mejor sería volver a nuestro lugar, ahora que es tiempo de la siembra, y olvidarnos de andar de un lado a otro en busca de desaventuras.
– ¡Qué poco sabes, Sancho – respondió don Quijote – de achaque de caballería! Calla y ten paciencia, que vendrá el día que verás con tus propios ojos cuán honrosa cosa es andar en este ejercicio. No hay placer más grande que ganar una batalla o vencer a un enemigo.
– Así debe ser – respondió Sancho -, pero yo sé que jamás hemos vencido una batalla, si no fue la del vizcaíno, y aún de aquella salió usted con media oreja y media celada menos. Después de eso, todo ha sido palos y más palos, puños y más puños, teniendo yo además el manteado, y que fue realizado por fantasmas, por lo que no puedo vengarme para sentir el gusto del vencimiento del enemigo, como usted dice.
– Esa es nuestra pena – dijo don Quijote -, pero de aquí en adelante me proveeré de una espada hecha de tal suerte que al que la traiga consigo no le podrán hacer encantamientos. Será como la del Caballero de la Ardiente Espada, que cortaba como una navaja y no había armadura que se le parase delante.
– Así con mi suerte – se quejó Sancho -, esa espada solo servirá para los caballeros, al igual que el bálsamo. Los escuderos estamos amolados.
En estos coloquios iban cuando vio por el camino acercarse una grande y espesa polvareda; se volvió a Sancho y dijo:
– Este es el día de mi suerte. Hoy se escribirán notas sobre el valor de mi brazo en el libro de la fama para bien de los siglos por venir. Mira que se acerca un ejército.
– Deben ser dos – dijo Sancho -, pues al otro lado se levanta otra semejante polvareda.
Viendo aquello don Quijote pensó que era verdad, pues su cabeza estaba llena de fantasías de batallas, encantamientos, sucesos, desatinos, amores y desafíos, al igual que en los libros de caballería. Sin embargo, la polvareda la levantaban dos grandes manadas de ovejas y carneros que casi no se veían.
– Vamos a ayudar a los menesterosos y desvalidos – dijo don Quijote -. De este lado viene el gran emperador Alifanfarón, señor de la isla Trapobana. Del otro viene su enemigo, el rey de los garamantas, Pentapolín del Arremangado Brazo, porque siempre entra en las batallas con el brazo derecho desnudo. Alifanfarón es un furibundo pagano que está enamorado de la hija de Pentapolín, que es muy hermosa, y es cristiana, y su padre no la quiere entregar al pagano, si no deja primero la ley del falso profeta Mahoma. Te diré Sancho amigo, que para entrar en esta batalla no se necesita ser armado caballero.
– Bien – respondió Sancho -, pero ¿dónde pondremos a este asno para que no se nos pierda después de la batalla?
– No te preocupes. Déjalo libre que después de la batalla serán tantos los caballos que tendremos, que hasta Rocinante corre el riesgo de que lo cambie por otro. Pero entretanto, me gustaría hablarte de los caballeros principales que vienen en esos ejércitos, y para eso, retirémonos a esa loma de donde podremos observar mejor.
Una vez en la loma, comenzó a hablar del valeroso Laurcalco, el de las armas amarillas; del temido Micocolembo, duque de Quirocia; del nunca medroso Brandabarbarán de Boliche, señor de las tres Arabias; del siempre vencedor y jamás vencido Timonel de Carcajona, príncipe de la Nueva Vizcaya, que trae en su escudo un gato de oro con una letra que dice “Miau”, que es el principio del nombre de su dama, la sin par Miulina, hija del duque Alfeñiquén del Algarbe; del caballero novel, de nación francés, llamado Pierres Papín, señor de las baronías de Utrique; del poderoso duque de Nerbia, Espartafilardo del Bosque, en cuyo escudo se puede leer “Rastrea mi suerte”; y de muchos caballeros que él se imaginaba en uno y otro escuadrón. ¡Cuántas provincias dijo, cuántas naciones nombró, dándole a cada una los atributos que había leído en sus libros mentirosos!
Estaba Sancho colgado de sus palabras, sin decir nada, buscando con su mirada aquellos caballeros y gigantes que su amo nombraba; y como no descubría a ninguno, le dijo:
– Señor, debe haber aquí algún encantamiento, pues yo no veo nada de lo que usted dice.
– ¿No oyes el relinchar de los caballos, el tocar de los clarines, el ruido de los tambores?
– Sólo oigo balidos de ovejas y carneros – dijo Sancho.
Y eso era cierto, pues ya se acercaban los dos rebaños.
– El miedo que tienes – dijo don Quijote – te hace, Sancho, que ni veas ni oigas nada, porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no parezcan lo que son; y si es tanto lo que temes, retírate allá, y déjame solo, que yo solo basto para dar la victoria a quien le de mi apoyo.
Y, diciendo esto, picó a Rocinante, alzó la lanza y se dirigió a toda velocidad hacia la batalla. Sancho comenzó a gritar:
– Vuelva señor don Quijote, que son carneros y ovejas las que va a embestir. Vuelva que es una locura. Mire que no hay gigantes, ni caballeros, ni gatos, ni armas, ni escudos enteros ni partidos…
Mientras se acercaba don Quijote decía:
– ¡Ea, caballeros del emperador Pentapolín, síganme a mí y verán que fácilmente vencemos a Alifanfarón de la Trapobana!
En esto, comenzó a herir a las ovejas como si fueran sus mortales enemigos. Los pastores le gritaban para que se calmara, pero al ver que aquel hombre no se detenía, comenzaron a saludarle con las piedras de sus hondas. El primer guijarro que lo alcanzó le sepultó dos costillas en el pecho, esto, lo hizo sentirse casi muerto, por lo que sacó su botella con el licor sanador y se lo llevó a la boca, bebió, pero otra piedra la alcanzó, quebrándola, y llevándose con ella cuatro dientes y muelas, y machucándole malamente dos dedos de la mano.
Don Quijote se cayó del caballo y quedó tendido sin poderse mover. Los pastores lo creyeron muerto, tomaron sus reses muertas, que eran más de siete, y sin averiguar nada más, se fueron de prisa.
Al verlo en el suelo, y lejos ya los pastores, Sancho bajó la cuesta y se acercó a don Quijote, y le dijo:
– Yo le dije que se volviera, que no eran ejércitos, sino manadas de carneros.
– Eso te hizo ver aquel enemigo mío – dijo don Quijote -. Pero para que te convenzas, monta en tu asno, síguelos sigilosamente, y verás como, al alejarse, se vuelven a transformar en lo que realmente son. Pero antes, ayúdame, y dime si tengo muelas y dientes, que no siento ninguno.
Se acercó tanto, Sancho, a la boca, cuando el bálsamo comenzaba a hacer efecto, por lo que de repente, todo lo que tenía en el estómago le bañó las barbas al compasivo escudero. Primero pensó que era sangre, pero luego se enteró del verdadero origen de aquel residuo, el cual, le revolvió su propio estómago, haciéndolo vomitar las tripas sobre su mismo señor, quedando los dos como de perlas. Sancho corrió a buscar sus alforjas para poder limpiarse, pero no las halló, lo que casi le hace perder el juicio. Esta vez se prometió volver a su tierra, aunque perdiese el salario de lo servido y el reinado soñado.
Se levantó don Quijote y se dirigió hacia Sancho, quien estaba reclinado sobre su asno, como muy pensativo y, además, muy triste, y le dijo:
– Sabes Sancho, que no es un hombre más que otro, si no hace más que otro. Todos esos acontecimientos desagradables ya terminarán, pues no es posible que el bien ni el mal sean durables, por lo que te puedo decir, que habiendo durado mucho el mal, el bien ya está cerca. Así que no te entristezcas por mis males, pues tú no los sufres.
– ¿Cómo no? – respondió Sancho -. Ayer me mantearon. Hoy faltan las alforjas con todo lo que traía en ellas.
– O sea que no tenemos qué comer – dijo don Quijote.
– Eso no, pues por todos lados hay hierbas, de esas que usted dice que suplen a los malaventurados andantes caballeros como usted lo es.
– Con todo eso – respondió don Quijote -, me gustaría tomar un poco de pan y dos pescados, y no la hierba de la cual habla Dioscórides. Pero ya verás que Dios nos proveerá de todo lo necesario, así como ayuda a los mosquitos del aire, a los gusanillos de la tierra, a los renacuajos del agua, y es tan piadoso, que hace salir su sol sobre buenos y malos y llueve sobre los injustos y justos.
– Sería mejor que usted fuera predicador y no caballero andante.
– De todo sabían y han de saber los caballeros andantes, Sancho.
– Pero ahora – dijo Sancho -, vámonos de aquí y busquemos donde dormir, y procuremos un lugar donde no haya mantas ni fantasmas ni moros encantados, pues si los hay, echaré todo por la borda.
– Pídeselo a Dios – dijo don Quijote -, y guíame tú, pero antes dime cuántas muelas y dientes me faltan en el lado derecho, que ahí es donde más duele.
-¿Cuántas muelas tenía – preguntó mientras metía dos dedos para tocar la encía.
– Cuatro, sin contar la cordal, todas en perfecto estado.
– Pues aquí abajo solo tiene dos muelas y media– dijo Sancho -, y arriba, ni media, ni ninguna, que todo está raso como la mano.
– Qué desventura – dijo don Quijote -. Has de saber, que una boca sin muelas es como molino sin piedra, y en mucho más se ha de estimar un diente que un diamante; mas a esto nos exponemos los que profesamos esta orden de la caballería.
Sancho se encaminó hacia donde le pareció mejor. Al ver el sufrimiento de su amo, quiso entretenerle y divertirle, diciéndole alguna cosa, por lo que se apresuró a decir:
CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO
DE LA LIBERTAD QUE DIO DON QUIJOTE A MUCHOS DESDICHADOS QUE ERAN LLEVADOS A DONDE ELLOS NO QUERÍAN IR
Cuenta Cide Hamete Benengeli, autor árabe de esta historia, que en el capítulo anterior don Quijote alzó los ojos y vio que por el camino que llevaban venían unos doce hombres a pie, atados a unas cadenas por los cuellos, y todos con esposas en las manos; con ellos venían dos hombres a caballo y dos a pie. Los primeros con escopetas y los de a pie, con lanzas pequeñas y espadas.
– Estos son galeotes[1] – dijo Sancho – o sea gente forzada del rey, que va a galeras[2].
– ¿Cómo gente forzada? – preguntó don Quijote -. ¿Es posible que el rey haga fuerza a alguna gente?
– No dije eso – respondió Sancho -, sino que es gente que por sus delitos va condenada a servir al rey en las galeras por la fuerza.
– Como quiera que sea – replicó don Quijote -, esta gente, es llevada a la fuerza, y no por su voluntad. Aquí encaja mi oficio: deshacer fuerzas y socorrer a los necesitados de misericordia.
– Sepa usted – advirtió Sancho -, que la justicia, o sea el rey, no hace fuerza ni agravio a tal gente, sino que los castiga en pena de sus delitos.
Cuando aquellos llegaron a su lado, don Quijote pidió se le informaran las causas por las cuales llevaban a aquella gente de aquella manera.
Uno de los guardianes de a caballo respondió que eran galeotes, gente de Su Majestad, que iban a galeras, y que no había más que decir, ni él tenía más que saber.
– De todas maneras – dijo don Quijote -, quiero saber la causa de la desgracia de cada uno de ellos.
– Aunque llevamos aquí el registro y las sentencias de cada uno – dijo el otro guardián -, no es momento de detenernos y leerlas. Usted puede conversar con ellos y ver si ellos le quieren contar, ya que es gente que gusta decir y hacer picardías.
Así, don Quijote se acercó a la cadena y al primero le preguntó que por qué pecados lo llevaban. Él respondió que por enamorado.
– ¿Por eso no más? – se asombró don Quijote -. Pues si por enamorados echan a galeras, hace días que yo estaría remando en ellas.
– Mis amores no son como los que usted piensa – dijo el galeote -, pues me enamoré de una canasta llena de ropa, la abracé tanto que si la justicia no me la quita, todavía estaría en mis brazos. Me agarraron con las manos en la masa, no hubo necesidad de torturarme para confesar, me sentenciaron con cien azotes en la espalda y por añadidura, a tres años en gurapas.
– ¿Qué son gurapas? – preguntó don Quijote.
– Gurapas son galeras – respondió el galeote, un mozo de unos veinte y cuatro años.
Don Quijote se acercó al segundo, pero este no respondió porque iba triste y melancólico, mas respondió por él, el primero y dijo:
– Este va por canario, o sea, por músico y cantor.
– ¿Cómo? – se asombró de nuevo -. ¿Por músicos y cantores también se va a galeras?
– Si, señor – respondió el galeote -, que no hay peor cosa que cantar en el ansia.
– Lo que yo he oído es que quien canta, sus males espantan – dijo don Quijote.
– Acá es al revés – dijo el galeote -, quien canta una vez llora toda la vida.
– No lo entiendo – dijo don Quijote.
– Señor caballero – Interrumpió un guardián -, cantar en el ansia dice la gente de mala vida, por confesar en el tormento. Este pecador confesó ser ladrón de ganado, y por eso lo condenaron a seis años, además de los doscientos azotes que ya lleva en la espalda. Y va triste, pues por haber confesado, ninguno de los otros condenados lo quiere, ya que dicen que tantas letras tiene un no como un sí, y que, en su lengua, y no en testigos y pruebas, está la vida o la muerte de un delincuente.
Don Quijote pasó al tercero, quien con mucho desenfado respondió prontamente:
– A mi me condenaron a cinco años por faltarme diez monedas.
– Yo te daré veinte de muy buena gana, para librarte de esa pena – dijo don Quijote.
– Si me diera esas monedas sería como tenerlas en el centro del mar y no tener lugar donde gastarlas. Si hubiera tenido esas monedas en aquel momento, bien hubiera sobornado al secretario, y avivado el ingenio del abogado. Seguro que hoy estaría con mis mejores compinches en una plaza de Toledo. Pero Dios es grande. Paciencia.
Pasó don Quijote al cuarto, un hombre de venerable rostro, con una barba blanca que le pasaba del pecho, quien al ser interrogado, comenzó a llorar y no dijo nada, pero el quinto dijo:
– Este hombre honrado va por cuatro años a galeras; fue avergonzado públicamente, paseado en un asno por las calles mientras se pregonaba su delito. Se le acusa de alcahuete, o sea de promover la prostitución y también por tener algunos trucos de hechicero.
– Por alcahuete – dijo don Quijote -, no se puede condenar a remar en las galeras sino más bien a dirigirlas, pues ese es un oficio de discretos, que es necesario en una república bien ordenada, y que debería ser ejercido solo por gente bien nacida. Este oficio debería estar registrado oficialmente y no dejarlo en manos de truhanes y gente de poca experiencia. Sin embargo, el hecho de aceptarlo como alcahuete, no significa que perdono lo de hechicero, aunque bien sé, que no hay hechizos en el mundo que puedan mover y forzar la voluntad, como algunos simples piensan, que es libre nuestro albedrío y no hay hierba ni encanto que lo fuerce. Lo que hacen algunas mujercillas simples y algunos embusteros, es mezclar pociones y venenos, con los que vuelven locos a los hombres, haciéndolos creer que tienen fuerza para lograr algunas cosas, pero, la verdad es que la voluntad es imposible de forzar.
– Así es – dijo el buen viejo -, pero en lo de hechicero no tuve culpa; en lo otro, no lo puedo negar, pero nunca pensé que hacía mal en ello, que lo único que yo quería era que todo el mundo viviera en paz y quietud, sin riñas ni penas.
Sancho se compadeció al verlo llorar y le dio una limosna mientras su amo preguntaba a otro su delito.
– Voy aquí por tener demasiado sexo con dos primas hermanas mías y con otras dos hermanas que no lo eran mías. Creció tanto la parentela que no se sabe si son primos o hermanos y por eso, me condenaron a seis años en galeras. Denos algo de lo que usted lleva que Dios se lo pagará.
Este iba con uniforme de estudiante y uno de los guardianes dijo que este mozo, era muy hablador y ladino tunante.
Atrás venía un hombre de buen parecer, de unos treinta años, pero bizco. La cadena que lo ataba era más grande que la de los otros y tenía un aro en su cuello que se unía con las esposas que le apresaban las manos. Los guardianes le dijeron a don Quijote que ese hombre tenía más delitos que todos los demás juntos, y que a pesar de llevarlo así, no se sentían seguros con él.
– ¿Qué delitos puede tener, si solo lo han condenado a galeras? – peguntó don Quijote.
– Va por diez años, que es como cadena perpetua. Sepa usted que este es el famoso Ginés de Pasamonte, alias Ginesillo de Parapilla.
– Señor comisario – dijo el aludido -, no deformemos los nombres ni los sobrenombres. Me llamo Ginés no Ginesillo, y soy de Pasamonte, no de Parapilla. No se metan conmigo. Cada quien a sus asuntos. Que nadie escupa para arriba.
– Mida su boca – replicó el comisario -, señor ladrón, sino lo callaré aunque le duela.
– Algún día sabrán si me llamo Ginesillo de Parapilla o no.
– Pues ¿no te llaman así, embustero? – dijo el guardián.
– Si, pero yo haré que no me llamen así. Señor caballero, si tiene algo que darnos, dénoslo ya y vaya con Dios, que ya se está pasando de la raya con eso de querer saber vidas ajenas. Sepa que soy Ginés de Pasamonte y he escrito mi vida con estas mis propias manos.
– Es cierto – dijo el comisario -, y ha dejado el libro empeñado en doscientos reales[3].
– Y lo voy a recuperar, aunque me cueste doscientos ducados.
– ¿Tan bueno es? – preguntó don Quijote.
– Es tan bueno – respondió Ginés -, que atrás deja al Lazarillo de Tormes. Lo que le puedo decir, es que trata de verdades y verdades tan lindas y estupendas que no puede haber mentiras que las igualen. Su título es: La Vida de Ginés de Pasamonte.
– ¿Y está acabado? – preguntó don Quijote.
– ¿Cómo va a estar acabado, si aún no está acabada mi vida? Lo que está escrito es desde mi nacimiento hasta ésta última vez que me han echado en galeras. La otra vez estuve cuatro años y ya sé a lo que sabe el pan cocido; también he conocido el sabor de los látigos. En esta ocasión tendré tiempo de corregir mi libro, pues ya sé que en las galeras de España hay más sosiego del que es necesario.
– Hábil pareces – dijo don Quijote.
– Y desdichado – respondió Ginés -, porque siempre las desdichas persiguen el buen ingenio.
– Persiguen a los delincuentes – dijo el comisario.
– Cálmese, señor comisario – respondió Ginés -, que el poder que usted tiene no se lo dieron para maltratar a los cautivos, sino para que los guiase y llevase a donde Su Majestad indica. Si no, por… mejor me callo, y que se calle todo el mundo. Acabemos esta fiesta.
Alzó el garrote el comisario para castigar a Pasamonte, pero don Quijote se puso en medio y le dijo que ya que andaba bien atadas las manos, le dejase un poco suelta la lengua.
– De lo que oído, hermanos – dijo don Quijote -, veo que no van de buena gana a cumplir el castigo. Uno va a causa del tormento, otro por falta de dinero, y así, todos fueron sentenciados por error del juez. Ahora pondré en acción lo que el cielo me encargó con esta mi profesión, y es la de favorecer a los menesterosos y oprimidos. Así que les pido – se dirigió a los guardas -, desaten a estas personas y las dejen ir en paz, que ya encontrará el rey otros que le sirvan mejor. Me parece duro hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo libres, y, además, esta gente no les ha hecho nada a ustedes. Dios hay en el cielo que castigará al malo y premiará al bueno, y no es adecuado que los hombres honrados sean verdugos de otros hombres. Lo pido con humildad, pero si no los liberan de buen grado, mi espada, mi lanza y el valor de mi brazo, lo harán a la fuerza.
– ¡Déjese de majaderías! – respondió el comisario -. Nosotros no tenemos autoridad para soltarlos y usted no la tiene para mandarnos. Así que siga su camino, arréglese ese bacín que trae en la cabeza y déjese de buscarle tres patas al gato.
– ¡Tu eres el gato, el ratón también, y el pícaro y ruin! – respondió don Quijote.
Y, diciendo y haciendo, atacó al guardia de la escopeta, que desprevenido cayó al suelo malherido. Los otros guardianes repuestos de la sorpresa, contraatacaron y mal la hubiera pasado don Quijote, si los galeotes no hubieran comenzado a desatarse para huir.
Sancho ayudó a Ginés, quien fue el primero en soltarse y a atacar a los guardias, quienes al verse desarmados, huyeron, mientras algunas piedras los alcanzaban.
Después de esto, Sancho se entristeció creyendo que este suceso llegaría a oídos de la Santa Hermandad, la cual saldría a buscar a los delincuentes, por lo que dijo a su amo que lo mejor era partir inmediatamente y esconderse.
Don Quijote llamó a todos los galeotes y cuando los tuvo a su lado les dijo:
– La gente bien nacida, agradece los beneficios recibidos. Y por éste que yo les he ofrecido, quiero que se pongan en camino hacia la ciudad del Toboso y le digan a la señora Dulcinea del Toboso, que el caballero de la Triste Figura le ruega que le recuerde, mientras le cuentan cómo han obtenido vuestra libertad. Luego de lo cual, podrán ir a donde quieran.
– Lo que usted nos manda – dijo Ginés -, es imposible de toda imposibilidad cumplirlo, porque no podemos andar juntos sino que divididos, para no ser hallados por la Santa Hermandad, que sin duda pronto andará buscándonos. Pídanos mejor que paguemos el favor rezando algunas avemarías, que esto lo podemos cumplir de noche y de día, huyendo o descansando, en paz o en guerra; pero pensar que nos pondremos en camino del Toboso, es como pedir peras al olmo.
– Lo siento – dijo don Quijote, encolerizado -, don hijo de la puta, don Ginesillo de Paropillo, o cómo te llames, que tendrás que ir solo, con la cola entre las piernas y con todas esas cadenas puestas.
Pasamonte, sabiendo que don Quijote no era muy cuerdo, hizo señas con el ojo a sus compañeros, quienes empezaron a apedrear a nuestro héroe, quien no lograba detener las piedras con su escudo ni hacer que Rocinante retrocediera. Solo pudo aguantar un momento, luego del cual rodó por los suelos, en donde el estudiante, tomó el bacín y le dio tres o cuatro golpes en la espalda, y terminó haciéndola pedazos contra el suelo. Terminaron quitándole la chaqueta, y las medias no pudieron porque se atoraron en las rodilleras. A Sancho le quitaron el gabán[4], dejándolo solo en camisa, y mientras se repartían las prendas se fueron cada uno por su lado.
Quedaron los cuatro: el jumento, como cabizbajo y pensativo, sacudiendo de cuando en cuando las orejas; Rocinante, tendido junto a su amo, que también cayó debido a otra pedrada; Sancho, medio desnudo y temeroso de la Santa Hermandad; don Quijote, triste y disgustado de verse tan malparado por aquellos a quien tanto bien había hecho.
[1] Galeote: gente condenada a remar en las galeras.
[2] Galera: Embarcación de vela y remo.
[3] Ducado: moneda de oro, diferente al Real que era moneda de plata.
[4] Gabán: prenda que se pone encima de los otros vestidos. Abrigo.
CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉTIMO
DE CÓMO SALIERON CON SU INTENCIÓN EL CURA Y EL BARBERO, Y OTRAS COSAS DIGNAS DE CONTAR
No le pareció mal al barbero la invención del cura, y quiso que la pusieran en obra lo más pronto posible. Le pidieron a la esposa del dueño una falda larga y una tela para la cabeza, y al dueño de la posada, una cola de buey con la cual, el barbero se hizo una barba. El dueño y su esposa al darse cuenta que a quien querían engañar, era al loco que había sido su huésped, colaboraron maravillosamente. La esposa vistió al cura, el cual, se colocó el antifaz y el sombrero, y se montó en la mula imitando a las mujeres. El barbero se montó en la suya, con su barba que le llegaba a la cintura, entre roja y blanca, que así era la cola del buey rojizo a quien había pertenecido.
Se despidieron de todos, y de la buena de Maritornes, que prometió rezar, aunque pecadora, para que Dios los acompañara y les diera éxito.
Ya en camino, al cura le vino un pensamiento: que hacía mal en vestirse de doncella, por lo que le pidió al barbero, que trocasen sus trajes, pues era más justo que él fuera el escudero, pues así se profanaba menos su dignidad; y que si no lo quería hacer, ahí se terminaba todo.
En esto llegó Sancho, y al verlos no pudo contener la risa. El barbero aceptó la sugerencia del cura, pero no se vistió de mujer, pues dijo que lo haría cuando ya estuvieran cerca de don Quijote.
Al día siguiente, Sancho encontró las ramas que había dejado colocadas, les dijo que se vistieran y que él colaboraría para poner en libertad a su señor. Le encargaron que no dijera a su amo quienes ellos eran, ni que los conocía; y que si preguntaba si dio la carta a Dulcinea, que dijera que sí, y que ella le había dicho que no podía escribir, pero que le ordenaba, venirse donde ella.
Todo lo escuchó Sancho y les agradeció por aconsejar a su amo de convertirse en emperador y no en arzobispo. Les dijo que sería bueno, que él fuera adelante y le diera la respuesta de su señora, que a lo mejor, eso bastaba para sacar a su amo de aquel lugar.
Se fue Sancho, y quedaron a orillas de una quebrada y bajo la sombra de algunos árboles. El calor era fuerte, pero estando ahí, llegó a sus oídos una voz muy dulce y cantando de manera sin igual. Aquel canto les trajo los siguientes versos:
– ¿Quién deteriora mis bienes?
Desdenes.
¿Y quién aumenta mis duelos?
Los celos.
¿Y quién prueba mi paciencia?
La ausencia.
De este modo, en mi dolencia
ningún remedio se alcanza,
pues me matan la esperanza
desdenes, celos y ausencia.
¿Quién me causa este dolor?
Amor.
¿Y quién mi gloria importuna?
Fortuna.
¿Y quién permite mi duelo?
El cielo.
De ese modo, yo recelo
morir de este mal extraño,
pues se aumentan en mi daño
amor, fortuna y el cielo.
¿Quién mejorara mi suerte?
La muerte.
Y el bien de amor, ¿quién le alcanza?
Mudanza.
Y sus males, ¿quién los cura?
Locura.
De ese modo, no es cordura
querer curar la pasión,
cuando los remedios son
muerte, mudanza y locura.
La hora, el tiempo, la soledad, la voz y la destreza del que cantaba causaron admiración y contento en los dos oyentes, los cuales estuvieron atentos para ver si recomenzaban. Pero al ver que el silencio continuaba, decidieron buscar al músico que con tan buena voz cantaba. Iban a moverse, cuando volvieron a escuchar:
SONETO
– Santa amistad, que con ligero andar,
dejando tu apariencia sobre el suelo,
entre benditas almas en el cielo
subiste alegre al celestial lugar:
desde allá, cuando nos quieres, indicar
la justa paz cubierta con un velo,
por quien a veces se trasluce el celo
y en malas obras se pueden trastocar.
Deja el cielo, ¡oh amistad!, o no permitas
que el engaño se esconda en lo que sea,
destruyendo a la intención sincera;
que si tus apariencias no le quitas,
pronto ha de verse el mundo en la pelea
de la discorde confusión primera.
El canto se acabó con un profundo suspiro, y pronto se volvió en sollozos y lastimeros ayes. Salieron en busca del origen de aquellos gemidos, y encontraron al joven Cardenio, el cual cuando los vio, sin sobresaltarse, se quedó quieto, con la cabeza inclinada sobre el pecho, como hombre pensativo, sin alzar los ojos a mirarlos después de la primera vez cuando de improviso llegaron.
El cura, que era hombre de buen hablar, y que ya conocía su historia, se llegó hasta él, y con breves y discretas razones le rogó y persuadió de abandonar aquella miserable vida. Cardenio estaba cuerdo y respondió de esta manera:
– Veo, señores, quienquiera que sean, que el cielo, que siempre socorre a los buenos, y a veces a los malos, sin que yo lo merezca, me envía hasta estos desolados lugares, algunas personas que procuran sacarme de aquí a una mejor parte. Y si ustedes, señores, vienen con la misma intención, les ruego que escuchen el cuento de mis desventuras, porque así, después de entenderlo, se ahorrarán el trabajo que se toman en consolar un mal que no tiene consuelo.
Los dos le rogaron que la contase, y que harían lo que él quisiera. Cardenio contó lo mismo que ya había escuchado don Quijote, solo que ahora lo contó hasta el final, diciendo que la carta que encontró don Fernando en el libro de Amadís de Gaula, decía lo siguiente:
LUSCINDA A CARDENIO
Cada día descubro en ti, valores que me obligan a estimarte más; y así, cuando tú quieras, podrás tener mi honra, sin forzar mi voluntad. Mi padre, que te conoce y me quiere bien, al saber de esto, hará lo correcto.
– Por esta carta me moví a pedir a Luscinda por esposa, y por esta carta, don Fernando la consideró la mujer más discreta y prudente de su tiempo; y por esta carta también, don Fernando quiso destruirme. Así, le conté que lo que quería el padre de Luscinda era que mi padre se la pidiese, lo cual yo no le osaba decir, por temor a su negativa, no porque no tuviese bien conocida la calidad, la bondad, la virtud y la hermosura de Luscinda, sino porque no quería que yo me casara tan pronto, hasta ver lo que el duque Ricardo hacía conmigo. Don Fernando se ofreció a hablar con mi padre, pero el muy traidor, cruel, vengativo y embustero me jugó mal. ¿Quién puede imaginar que don Fernando, caballero ilustre, discreto, obligado de mis servicios, poderoso para alcanzar el amor que él quisiera, se habría de empeñar, en quitarme a la mujer que yo aún no tenía? Digo, pues, que don Fernando creyó que mi presencia le era inconveniente, y así, me envió a donde su hermano mayor, con el pretexto de pedirle dinero para comprar seis caballos. La noche, antes de mi viaje, le conté a Luscinda que don Fernando nos ayudaría con mi padre, y que a mi regreso, nuestra situación ya estaría arreglada. Ella lloró, gimió y suspiró, y se fue, dejándome lleno de confusión y sobresalto, espantado de haber visto tan nuevas y tan tristes muestras de dolor y sentimiento en mi amada; pero, todo lo atribuí a la fuerza del amor. Y así, llegando donde su hermano, le entregué la carta, pero a mi disgusto, me retuvo, ordenándome esperar ocho días. La ausencia de mi amada me trastornaba, pero obedecí, como buen criado, aunque ya presentía que eso me afectaría la salud. Al cuarto día, recibí una carta de Luscinda. El hombre que me la había traído, me dijo que se la había dado una hermosa señora, desde una ventana, con los ojos llenos de lágrimas y rogándole que me la trajera, para lo cual le había pagado con algunas monedas y una sortija de oro. Este hombre, me aseguró que me conocía, y que al ver las lágrimas de aquella señora, se había propuesto entregármela personalmente y que hacía diez y seis horas que ella le había confiado esa carta. Con un temblor en las piernas, abrí como pude la carta y oigan lo que decía:
La palabra que don Fernando te dio de hablarle a tu padre para que hablara con el mío, la ha cumplido más a su favor que en el tuyo. Debes saber, que me ha pedido por esposa, y mi padre ha aceptado, y que la boda será en dos días, en secreto. Me imagino que querrás estar aquí, porque quiero que sepas, que te quiero bien. Espero que esta carta llegue a tus manos antes que las mías se junten a quien tan mal ha guardado la fe que prometió.
– Estas razones me hicieron comprender el engaño y me obligaron a regresar de inmediato. El enojo contra don Fernando y el temor de perder a mi amada me pusieron alas, y así, al día siguiente estaba en el lugar y hora donde podría hablar con Luscinda. Entré en secreto y dejé la mula en casa del hombre que me había llevado la carta. En la ventana que conocía nuestros secretos, me estaba esperando. Al verme dijo: “Cardenio, para la boda estoy lista; ya me esperan en la sala don Fernando el traidor y mi padre el codicioso, con unos testigos, que lo serán de mi muerte y no de mi desposorio. No te turbes, amigo, sino que procura estar presente en este sacrificio, para lo cual, una daga llevo escondida para dar fin a mi vida, que es tuya”. Yo le dije que yo tenía una espada para defenderla o para matarme si la suerte nos fuera contraria. No sé si me escuchó, porque tuvo que acudir a donde la llamaban, y ahí, quedé paralizado; pero considerando que era importante que yo estuviera ahí, entré en su casa. Me acomodé en un rincón donde pasaba inadvertido, y desde ahí, trastornado por miles de pensamientos, vi entrar al desposado sin otros adornos que el vestido que de ordinario llevaba. Luego salió Luscinda, la cual iba tan bien como su hermosura se lo permitía, acompañada de su madre y de dos doncellas. Me imagino que ya están cansados de oír mis largos discursos.
A esto, el cura respondió, que no solo no se cansaban, sino que les causaba mucho placer el oír aquellos detalles que contaba.
– Y así – prosiguió Cardenio -, estando todos en la sala, entró el cura, y tomando la mano de los dos, le preguntó a Luscinda, si quería por esposo a don Fernando; yo saqué toda la cabeza y el cuello de entre los tapices y con atentísimos oídos y alma turbada me puse a escuchar la respuesta que significaría la sentencia de mi muerte o la confirmación de mi vida. Estaba esperando el cura la respuesta, la cual se tardaba en venir, y cuando yo pensé que sacaba la daga para cumplir lo que me había dicho, oí que una voz desmayada y flaca decía: “Sí quiero”, y lo mismo dijo don Fernando; y, dándole el anillo, quedaron en disoluble nudo ligados. El la abrazó, y ella se desmayó en brazos de su madre, mientras yo quedaba desamparado y perdido. Todos se alborotaron y le desabrocharon el pecho, donde descubrieron un papel, que don Fernando tomó y leyó. Luego, al acabarla de leer, se sentó con la mano en la mejilla, con muestras de hombre muy pensativo, olvidándose de su esposa desmayada. En esto, salí procurando que nadie me viera, y me dirigí a la casa donde había dejado mi mula, de donde salí, sin osar, volver el rostro hacia atrás, y cuando me vi en el campo solo, y que la noche me cubría e invitaba a quejarme, solté la voz y desaté la lengua en tantas maldiciones hacia ambos como si con ellas satisficiera el agravio que me habían hecho. La llamé cruel, ingrata, falsa y desagradecida, y además, codiciosa, pues la riqueza de mi enemigo le había cerrado los ojos de la voluntad para quitármela a mí y entregarla a aquel a quien la fortuna había acompañado. Luego la disculpaba y después tornaba a insultarla, y en esto, me encontré en esta montaña, y el amanecer también me encontró aquí. Cuando me encontré a unos pastores, les pregunté donde era la parte más áspera de estas sierras, y hacia ahí me encaminé, con la intención de acabar con mi vida. Fue entonces cuando murió mi mula y desde entonces he vagado por aquí, robando o pidiendo para comer. Esta es, ¡oh señores!, la amarga historia de mi desgracia. Por eso les pido que no se cansen en persuadirme ni aconsejarme, pues yo no quiero salud sin Luscinda.
Aquí dio fin Cardenio a su larga plática y tan desdichada como amorosa historia; y cuando el cura iba a decirle algo, le detuvo una voz quejumbrosa que llegó a sus oídos, y que decía:
CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO
DE LOS SABROSOS RAZONAMIENTOS QUE PASARON ENTRE DON QUIJOTE Y SANCHO PANZA
– Todo eso no me desagrada; sigue – dijo don Quijote -. Llegaste, ¿y qué hacía aquella reina de la hermosura? Seguro que ensartaba perlas o bordaba algo con hilos de oro para este su cautivo caballero.
– No – respondió Sancho -, estaba limpiando dos porciones de trigo en un corral de su casa.
– Pues considera que esos granos de trigo eran granos de perlas, tocados por sus manos. Y si miraste, amigo, el trigo ¿de qué variedad era, candeal o trechel?
– De ninguno, pues era de mala calidad.
– Pues yo te aseguro – dijo don Quijote -, que, limpiado por sus manos, hizo pan candeal, el de la harina más blanca, sin duda alguna. Pero cuéntame cuando le diste la carta, ¿la besó? ¿La colocó cerca de su cabeza en señal de respeto? ¿Hizo alguna ceremonia digna de tal carta, o qué hizo?
– Cuando yo se la iba a dar – respondió Sancho -, ella estaba en lo más intenso del meneo del trigo que tenía en la zaranda, y me dijo: “ponla, amigo, en aquel costal, que la leeré cuando termine”.
– ¡Discreta señora! – dijo don Quijote -. Eso lo hizo para poder leerla despacio y disfrutar de ella. Sigue Sancho, dime ¿qué coloquios pasó contigo? ¿Qué te preguntó de mí? Y tú ¿qué le respondiste? Acaba, cuéntamelo todo, no te guardes nada.
– Ella no me preguntó nada – dijo Sancho -, pero yo le conté de la penitencia que usted hacía por ella, le hablé de su desnudez, de la aventura salvaje en aquellas sierras, que dormía en el suelo, que no comía, que no se peinaba, que lloraba y maldecía su fortuna.
– Decir que maldecía mi fortuna estuvo mal – dijo don Quijote -, porque antes la bendigo por haberme hecho digno de merecer amar tan alta señora como Dulcinea del Toboso.
– Tan alta es, que casi somos de la misma altura, que lo comprobé cuando le ayudé a poner un saco sobre un burro que ahí estaba.
– Pues ya que estuviste cerca de ella – replicó don Quijote -, ¿no sentiste un olor a incienso, una fragancia aromática y un no sé qué de bueno, que yo no acierto a darle nombre? Algo así como el olor delicioso que se siente cuando uno entra a una tienda de guantes.
– Sentí un olorcillo algo hombruno – dijo Sancho -, y debía de ser que ella, con el mucho ejercicio, estaba sudada y algo pegajosa.
– No – dijo don Quijote -, a lo mejor tu estabas acatarrado, o sentiste tus propios olores, porque yo sé bien a lo que huele aquella rosa entre espinas, aquel lirio del campo, aquel ámbar disuelto.
– Todo puede ser – respondió Sancho -. Pero no hay de qué maravillarse, pues un diablo se parece a otro.
– Y bien ¿qué hizo cuando leyó la carta?
– La carta – dijo Sancho -, no la leyó, porque dijo que no sabía leer ni escribir, antes la rompió en mil pedazos, diciendo que no quería que la leyera nadie para que no conocieran sus secretos, y que bastaba lo que yo le había dicho de palabra acerca del amor que usted le profesaba y de la penitencia extraordinaria que por su causa usted hacía. Luego me dijo que le hiciera saber a usted, que ella quedaba con el deseo de verle, y que le suplicaba y mandaba, que se saliera de esos matorrales y se dejara de hacer disparates y que se pusiera en camino al Toboso. Se rió mucho al conocer su apodo, y me contó de la llegada del vizcaíno, pero que no se había presentado ningún galeote.
– Bien – dijo don Quijote -, pero, ¿qué joya te dio al despedirte, a cambio de las noticias que llevaste? Porque sabrás que es costumbre que en estos casos, la dama le dé al escudero alguna rica joya como recompensa, en agradecimiento de su recado.
– Eso pudo ser así antes, que ahora solo se acostumbra dar un pedazo de pan y queso, que esto fue lo que me dio mi señora Dulcinea.
– A lo mejor no te dio una joya de oro, porque no la tenía a la mano. Cuando la veamos, arreglaremos ese asunto, porque ya sabes que lo bueno es bueno siempre, no importa que llegue tarde. Te diré algo que me tiene maravillado, Sancho amigo, y es que parece que volaste, pues poco más de tres días has tardado en ir y venir, y el Toboso está muy lejos. Me parece que aquel sabio hechicero amigo mío te debe de haber ayudado, sin que tú lo sintieras. Porque has de saber, que hay encantadores que te toman dormido y te llevan sin saber cómo o de qué manera, y cuando despiertas estás a más de mil kilómetros de donde te acostaste. De la misma manera, los caballeros andantes son transportados, ya sea en una nube o en un carro de fuego, para ayudar a otro caballero andante que se encuentra en apuros, y luego de vencer al enemigo, los devuelven de la misma manera, de tal suerte que esa noche, ya están en su posada, cenando sabrosamente.
– A lo mejor así fue – dijo Sancho -, porque Rocinante caminaba como esos asnos de gitano a los que les dan no sé qué cosa para que parezcan más vigorosos.
– Pero, dejando esto aparte – dijo don Quijote -, ¿qué crees que debo hacer con respecto a lo que me manda mi señora? Yo quisiera ir, pero he prometido un don a esta princesa, y la ley de la caballería me fuerza a cumplir mi palabra antes que mi gusto. Me parece que lo mejor será ir de prisa adonde está el gigante, y llegando, cortarle la cabeza y regresarle a la princesa su reino, y luego, podré ir hacia mi señora, pidiéndole disculpas por la tardanza y explicándole que todo fue para el aumento de su gloria y fama.
– ¡Ay – dijo Sancho -, usted debe andar mal de la cabeza! Dígame, ¿piensa usted caminar todo esto y dejar pasar y perder un tan rico y principal casamiento como ese, donde le regalarán un reino que según he oído es más grande que Portugal y Castilla juntos? Cállese y siga mi consejo, y cásese luego, que más vale pájaro en mano que cien volando. Ahí está nuestro cura, que lo hará con mucho agrado. Y mire que yo ya tengo edad para dar consejos, y este que le doy, le cae como anillo al dedo, porque quien bien tiene y mal escoge, por bien que se enoje no se venga.
– Querrás decir, que quien bien tiene y mal escoge, por mal que le venga no se enoje. Mira, Sancho, si quieres que me case para favorecerte luego, te hago saber que sin casarme podré cumplir tu deseo muy fácilmente, pues obtendré en la batalla algunas cosas que las podré repartir entre los que yo quiera, ¿y a quién si no a ti le corresponden?
-Eso está claro – dijo Sancho -, pero si me va a dar tierras, que sean cerca de la playa, pues si no me gustan podré embarcarme con todos esos negros y venderlos por aquí. Por ahora, olvídese de ir a ver a mi señora Dulcinea, y váyase a matar al gigante, y terminemos pronto este negocio, que a mi parecer, nos traerá mucha honra y mucho provecho.
– Bueno – dijo don Quijote -, lo importante es no decir nada de esto, a nadie. Recuerda de Dulcinea es muy recatada y no quiere que nuestros amores se descubran.
– Pues si eso es así – respondió Sancho -, ¿por qué envía a los vencidos a hincarse de hinojos ante ella? ¿Cómo se pueden esconder esos amores con este hecho?
– ¡Oh, ¡qué necio y qué simple eres! – dijo don Quijote -. Eso no delata nuestros amores, porque los caballeros andantes hacen eso, solo con la finalidad de servir a sus damas y conseguir de ellas, sus buenos deseos.
– Eso es lo que predican los curas con respecto al amor de Nuestro Señor. No hay que hacerlo por esperanzas de gloria o temor de penas, pero yo lo amo y sirvo por si acaso.
– Eres un villano, pero cuando dices esas cosas, parece que has estudiado – dijo don Quijote.
En esto, el maestro Nicolás les dijo que esperaran un poco, pues quería detenerse a beber en una pequeña fuente que ahí estaba. Sancho se alegró de que los llamaran, pues estaba cansado de inventar cosas y temía que don Quijote descubriera en cualquier momento sus mentiras. Ya en este momento, Cardenio se había vestido con las ropas de labrador de Dorotea, y al llamado del barbero, todos se sentaron al lado de la fuente, donde comieron lo poco que el cura había conseguido en el hospedaje.
Estando en esto, acertó a pasar por ahí un muchacho, el cual al ver a don Quijote, se le acercó y abrazándole por las piernas, comenzó a llorar diciendo:
– ¡Ay, señor mío! Míreme bien para que me reconozca. Soy Andrés, el mozo que usted desató de aquel árbol.
– Para que vean lo importante que es, que haya caballeros andantes en el mundo, que deshagan los tuertos y agravios que los insolentes y malos hombres hacen – dijo don Quijote, luego de lo cual contó la aventura con la que había rescatado a Andrés.
– Todo lo que dice es cierto – dijo el muchacho -, pero el final de la historia no pasó como usted se la imagina.
– ¿Entonces no te pagó el villano? – preguntó don Quijote.
– No solo no me pagó – dijo Andrés -, sino que al quedarnos solos, me volvió a atar y me dio tantos azotes que me dejó por muerto. En efecto, me dejó tan mal, que hasta ahora acabo de salir de un hospital. Y de todo esto, usted tiene la culpa, pues si usted no se hubiera metido, mi amo se hubiera contentado con aquellos pocos azotes, y quizás algo me hubiera pagado. Pero como usted lo deshonró y le dijo tantas villanías, lo enojó mucho, y como no podía vengarse contra usted, lo hizo contra mí.
– El daño estuvo – dijo don Quijote -, en haberme ido antes que te pagara. Pero, no te preocupes, que yo juré que si no te pagaba, le iría a buscar y que lo encontraría aunque se escondiera en el vientre de una ballena.
Y diciendo esto se levantó muy de prisa y mandó a Sancho que preparase a Rocinante. Pero Dorotea le recordó su promesa y le pidió que esperara a su regreso, para poder emprender esa aventura.
– Es cierto – dijo don Quijote -, y será necesario Andrés, que tengas paciencia, que a mi regreso voy a cumplir ese juramento.
– Ya no creo esos juramentos – dijo Andrés -. Pero por ahora, más quisiera llegar a Sevilla que esperar a ver todas las venganzas del mundo. Deme, si tiene, algo de comer y de llevar.
Sacó Sancho un poco de queso y pan, y dándoselos al mozo, dijo:
– Toma, hermano Andrés, que a todos nos alcanza parte de tu desgracia.
– Y ¿qué parte le alcanza a usted? – preguntó Andrés.
– Pues ese queso y pan – dijo Sancho -, que Dios sabe cuánto me hace falta, pues has de saber, amigo, que los escuderos estamos sujetos a padecer mucha hambre y muchas desventuras.
Andrés tomó el pan y el queso, y al ver que nadie le ofrecía otra cosa, se fue. Al partir, dijo a don Quijote:
– Por amor de Dios, señor caballero andante, que si otra vez me encuentra, aunque vea que me matan a palos, no me socorra ni ayude, sino déjeme con mi desgracia, que no será tanta como la que me puede dejar usted, a quien Dios maldiga, y a todos los caballeros andantes que han nacido en el mundo.
Se iba a levantar don Quijote para castigarlo, pero Andrés desapareció al instante. Quedó muy enojado don Quijote y los demás disimulando la risa, para evitar que se enojara más.
Segunda parte
CAPÍTULO QUINTO
DE LA GRACIOSA PLÁTICA ENTRE SANCHO Y TERESA, SU MUJER
Llegó Sancho a su casa tan regocijado y alegre, que su mujer conoció su alegría desde lejos; tanto, que la obligó a preguntarle:
– ¿Qué traés, Sancho amigo, que tan alegre venís?
– Mujer mía – respondió Sancho -, si Dios quisiera, yo no estaría tan contento como estoy.
– No te entiendo, marido – replicó ella -, y no sé qué querés decir con eso de que si Dios quisiera, no estarías contento; ¡si Dios quisiera, estarías contento!
– Mirá, Teresa – respondió Sancho -, yo estoy alegre porque voy a volver a servir a mi amo don Quijote, el cual quiere salir por tercera vez; y yo vuelvo a salir con él, porque así podré hallar otros dineros como los ya gastados, aunque me entristece el tener que apartarme de ustedes; y si Dios me diera de comer aquí en mi casa, no me movería, pues sería mayor mi alegría pues no estaría mezclada con la tristeza de dejarlos.
– Mirá, Sancho – replicó Teresa -, después de hacerte compañero de caballero andante, hablás con tantos rodeos, que no hay quien te entienda.
– Basta que me entienda Dios, mujer – respondió Sancho -. Y mirá, hermana, que te conviene cuidar al asno estos tres días, de manera que esté listo, pues no vamos a bodas, sino a rodear el mundo y a tener pleitos con gigantes, con endiablados y con encantadores, y a oír silbos, rugidos, bramidos y balandros; y todo esto no sería nada, si no tuviéramos que lidiar con yangüeses y con moros encantados..
– Bien creo yo, marido – replicó Teresa -, que los escuderos andantes no comen el pan de balde, y, así, quedaré rogando a Nuestro Señor te saque luego de tanta mala ventura.
– Yo te digo, mujer – respondió Sancho -, que si no pensara que en poco tiempo seré gobernador de una ínsula, aquí me caería muerto.
– Eso no, marido mío – dijo Teresa -, es mejor vivir aunque sea con penurias: viví vos, y que el diablo se lleve esos gobiernos que hay en el mundo; sin gobierno saliste del vientre de tu madre, sin gobierno has vivido hasta ahora y sin gobierno te irás, o te llevarán, a la sepultura cuando Dios quiera. Muchos hay en el mundo que viven sin gobierno, y no por eso dejan de vivir. La mejor salsa del mundo es el hambre; y como esta no nos falta a los pobres, siempre comemos con gusto. Pero mirá, Sancho, si por ventura te ves con algún gobierno, no te olvidés de mí ni de tus hijos. Mirá que Sanchico tiene ya quince años cumplidos, y es necesario que vaya a la escuela, si es que su tío el abad le ayuda a entrar a la Iglesia. Mirá también que Mari Sancha, tu hija, no se morirá si la casamos: que ya presiento que desea tanto tener marido como vos deseás tener gobierno, y yo creo que es mejor una hija mal casada que bien amachinada.
– A buena fe – respondió Sancho – que si Dios me da un gobierno, casaré, mujer mía, a Mari Sancha tan altamente, que solo la podrán llamar “señoría”.
– Eso no, Sancho – respondió Teresa -: casala con un igual, que es lo más acertado; que si pasa de caite a zapato, de manta a casimir y de Marica y vos a doña tal y señoría, no se ha de hallar la muchacha, y va a meter la pata a cada rato, descubriendo su origen inculto.
– callate, boba – dijo Sancho -, que después de usarlo dos o tres años, se acostumbrará al señorío; y si no, ¿qué importa? Que sea ella señoría, y después que venga lo que venga.
– Actuá, Sancho, según tu condición – respondió Teresa -, y no volés tan alto, seguí el refrán que dice: “Aunque el mono se vista de seda, mono se queda”. ¡Por cierto que sería muy mala cosa casar a nuestra María con un gran conde, o con un caballerote, que cuando se le antoje la insulte, llamándola villana, hija de labrador y costurera! ¡No mientras yo viva, marido! ¡No he criado para eso a mi hija! Traé dinero, Sancho, y el casarla dejámelo a mí, que ahí está Lope Tocho, el hijo de Juan Tocho, mozo gordito y sano, y que le conocemos y sé que le gusta la muchacha; y con este, que es nuestro igual, estará bien casada, y le tendremos siempre cerca, y seremos todos unos, padres e hijos, nietos y yernos, y andará la paz y la bendición de Dios entre todos nosotros.
– Vení acá, bestia y mujer de Barrabás – replicó Sancho – : ¿por qué querés ahora, sin qué ni para qué, estorbarme para que no case a mi hija con quien me dé nietos que se llamen “señoría”? Mirá, Teresa, siempre he oído decir a mis mayores que el que no sabe gozar de la ventura cuando le viene, que no se debe quejar si se le pasa; y no sería bueno que ahora que está llamando a nuestra puerta se la cerremos: dejémonos llevar por este viento favorable que nos sopla. ¿No te parece, animala[1], que es bueno conseguir un gobierno provechoso que nos haga prosperar? Si Mari Sancha se casa con quien yo quiero, ya verás que te llamarán doña Teresa Panza y te sentarás en la iglesia al lado de las mejores hidalgas del pueblo. ¡Y de esto no hablemos más, que Sanchica ha de ser condesa, aunque te opongás!
– ¿Ves cuánto decís, marido? – respondió Teresa -. Me temo que este condado de mi hija ha de ser su perdición. Hacé lo que querrás, ya sea duquesa o princesa, pero te digo que no será con voluntad ni consentimiento mío. Siempre, hermano, fui amiga de la igualdad, y no puedo ver presunciones sin fundamentos. Teresa me pusieron en el bautismo, nombre limpio y sin adornos, sin añadiduras ni cortapisas, ni prefijos de dones ni donas; Cascajo se llamó mi padre; y a mí, por ser tu mujer, me llaman Teresa Panza (que de buena gana me dejaría llamar Teresa Cascajo, y con este nombre me contento, sin que me pongan un don encima que me pese tanto, que no lo pueda llevar. No quiero dar de qué hablar a los que me vean andar vestida a lo condesil o a lo gobernadora, que luego dirán: “Miren qué engreída va la tortillera. Ayer no se cansaba de ponerle parches a la ropa, y ahora, va a misa envuelta en sedas, como si no la conociéramos”. Que Dios me guarda de verme en tal aprieto. Hermano, Hacete gobierno o ínsulo, y ponete arrogante a tu gusto, que ni mi hija ni yo por la vida de mi madre, nos iremos de la aldea. Andá con tu don Quijote a buscar esas aventuras y dejanos a nosotras con nuestra mala ventura, que Dios nos la mejorará al ver que somos buenas; y yo no sé, por cierto, quién le puso a tu amo, ese don que no lo tuvieron ni sus padres ni sus agüelos[2].
– Ahora creo – replicó Sancho – que tenés algún demonio en tu cuerpo. ¡Cuánta tontera sin pies ni cabeza has dicho! ¿Qué tienen que ver los cascajos, las sedas, los refranes y la arrogancia con lo que yo digo? Vení acá, mentecata e ignorante, que así te puedo llamar, pues no entendés mis razones y vas huyendo de la dicha: si yo dijera que mi hija se va a tirar de un puente, o que se va a ir por esos mundos como lo hizo la infanta doña Urraca, tendrías razón; pero si en un abrir y cerrar de ojos le colocó un don y una señoría y la saco de la miseria, ¿por qué no has de consentir y querer lo que yo quiero?
– ¿Sabés por qué, marido? – respondió Teresa -. Por el refrán que dice: “Quien te cubre, te descubre”. O sea que aquel que te eleva pone de manifiesto tus limitaciones. En el pobre nadie se fija, pero en el rico todos escudriñan; y si el tal rico fue en un tiempo pobre, por ahí vienen las miles de murmuraciones.
– Mirá, Teresa – respondió Sancho -, y escuchá lo que ahora quiero decirte: que no lo digo yo por cierto, sino el padre predicador en la cuaresma pasada, cuando dijo que todas las cosas presentes que los ojos miran están en nuestra memoria mucho mejor y con más vehemencia que las cosas pasadas. Por eso cuando vemos a alguna persona bien adornada y con ricos vestidos, tendemos a guardarle respeto, sin importarnos su pasado. Tené por cierto, Teresa, que no habrá quien se acuerde de lo que fue, solo los envidiosos, en quien ninguna próspera fortuna está segura.
– Yo no te entiendo, marido – replicó Teresa -: hacé lo que querrás y no me quebrés más la cabeza con esas arengas y retóricas. Y si estás revuelto a hacer lo que decís…
– Resuelto querrás decir, mujer – interrumpió Sancho -, y no revuelto.
– No te pongas a disputar, marido, conmigo – respondió Teresa -: yo hablo como Dios quiere. Y digo que si estás insistiendo en tener ese gobierno, llevá contigo a tu hijo Sancho, para que desde ahora le enseñés a gobernar, que bueno es que los hijos hereden y aprendan los oficios de sus padres.
– Cuando tenga un gobierno – dijo Sancho – enviaré por él de inmediato y te enviaré dineros, que no me faltarán, pues nunca falta quien se los preste a los gobernadores cuando no los tienen; En ese momento lo tendrás que vestir de modo que disimule lo que es y parezca lo que ha de ser.
– Enviá el dinero – dijo Teresa -, que yo lo vestiré elegantemente.
– Entonces quedamos de acuerdo – dijo Sancho – en que ha de ser condesa nuestra hija.
– El día que yo la vea condesa – respondió Teresa -, será como si está muerta; pero otra vez te digo que hagás lo que querrás, que con esta carga nacemos las mujeres: de ser obedientes a sus maridos, aunque sean unos idiotas.
Y en esto comenzó a llorar tan desconsoladamente como si a Sanchica, ya la viera muerta y enterrada. Sancho la consoló diciéndole que ya que la haría condesa, se demoraría en hacerla, todo lo que pudiera. Con esto se acabó su plática, y Sancho volvió adonde don Quijote para dar la orden de partida.
[1] Animala: para Sancho, es el femenino de animal.
[2] Agüelos: abuelos.
CAPÍTULO DÉCIMO
DONDE SE CUENTA LA DIFICULTAD QUE SANCHO TUVO PARA ENCANTAR A LA SEÑORA DULCINEA
Y así, cuando don Quijote se escondió en el bosque, mandó a Sancho volver a la ciudad y que no volviera sin haber primero hablado de su parte a su señora, pidiéndole que permitiera que su cautivo caballero la pudiera ver, para recibir su bendición, con la cual podría esperar grandes éxitos de todas sus batallas y dificultosas empresas. Sancho le dijo que así lo haría y que le traería otra respuesta como en la primera vez.
– Anda, hijo – replicó don Quijote -, y no te turbes cuando te veas ante la luz del sol de la hermosura que vas a buscar. ¡Dichoso tú sobre todos los escuderos del mundo! Ten memoria, y no se te olvide de cómo ella te recibe: si se ruboriza cuando le des mi mensaje; si se desasosiega y turba oyendo mi nombre; y si está de pie, mírala si se pone ahora sobre el uno, ahora sobre el otro pie; si te repite su respuesta dos o tres veces; si levanta la mano al cabello para componerlo, aunque no esté desordenado… finalmente, hijo, mira todas sus acciones y movimientos, porque si tú me los relatas tal como ellos fueron, descubriré yo lo que ella tiene escondido en lo más hondo de su corazón. Has de saber, Sancho, que entre los amantes, las acciones y movimientos exteriores, son indicaciones de lo que pasa allá en lo interior del alma. Ve, amigo, y sufre una mejor ventura que la mía, y vuelve con otro mejor suceso del que yo quedo temiendo y esperando, en esta amarga soledad en que me dejas.
– Yo iré y volveré luego – dijo Sancho -; y ensanche señor mío, ese corazoncillo, que lo debe de tener ahora como una aceituna, y recuerde que un buen corazón aleja la mala suerte, y que de donde menos se espera, salta la liebre. Lo digo porque si anoche no hallamos los palacios de mi señora, ahora que es de día los pienso hallar, cuando menos lo espere; y al hallarlos, podré hablar con ella.
– Por cierto, Sancho – dijo don Quijote -, que siento como muy favorable, eso que siempre traes tus refranes tan a propósito.
Dicho esto, Sancho golpeó con una vara su burro, y don Quijote se quedó en su caballo, lleno de tristes y confusas imaginaciones. Sancho no menos confuso y pensativo que su amo, apenas hubo salido del bosque, cuando, volviendo la cabeza, y viendo que don Quijote ya no lo veía, se apeó del asno y, sentándose al pie de un árbol, comenzó a hablar consigo mismo y a decirse:
– Sepamos ahora, Sancho hermano, a dónde vas. ¿Vas a buscar algún burro que se te ha perdido? No. Entonces ¿qué vas a buscar? Voy a buscar, como quien no dice nada, a una princesa, y en ella al sol de la hermosura. ¿Y a dónde pensás hallar eso que decís, Sancho? ¿Adónde? En la gran ciudad de Toboso. Y bien, ¿Y de parte de quien la vas a buscar? De parte del famoso caballero don Quijote de la Mancha, el que deshace los tuertos y da de comer al que tiene sed y de beber al que tiene hambre. Todo esto está muy bien. ¿Y conocés su casa Sancho? Mi amo dice que han de ser unos reales palacios o unas soberbias fortalezas. ¿Y la has visto algún día? Ni yo ni mi amo la hemos visto jamás. ¿Y te parece bueno que si los del Toboso supieran que estás aquí con intención de raptarles sus princesas e intranquilizar a sus damas, vinieran y te molieran las costillas a puros palos y no te dejaran hueso sano? En verdad que tendrían mucha razón, si no supieran que soy mandadero, y que
Mensajero soy, amigo,
yo no tengo la culpa, no.
No te fiés de eso, Sancho, porque la gente de la Mancha es tan colérica como honrada y no permite bromas de nadie. ¡Alejate, puto! ¡ Dejá de buscarle tres pies al gato por el gusto ajeno! Que eso es buscar a Dulcinea por el Toboso. ¡El diablo, el diablo me ha metido a mí en esto, que otro no!
Este soliloquio pasó consigo Sancho, y lo que sacó de él, fue que volvió a decirse:
– Ahora bien, todas las cosas tienen remedio, menos la muerte. Este mi amo por mil señales que me ha mostrado, he visto que es un loco de atar, y yo no me quedo atrás, pues soy más mentecato que él, pues le sigo y le sirvo. Es verdad el refrán que dice: “Dime con quién andas, y te diré quién eres” y el otro “El que con lobos anda, a aullar aprende”. Siendo, pues, loco, como lo es y que muchas veces toma unas cosas por otras y juzga lo blanco por negro y lo negro por blanco, no será muy difícil hacerle creer que una labradora, la primera que me encuentre por aquí, es la señora Dulcinea; y si no lo cree, lo juraré yo, y si él jura que no, volveré yo a jurar que sí, y si porfía, porfiaré yo más, y de esta manera me saldré con la mía, venga lo que venga. Quizás así no me enviará otra vez con semejantes mensajes, o quizá pensará, como yo imagino, que algún mal encantador de estos que él dice que le quieren mal la habrá disfrazado, por hacerle mal y daño.
Con estos pensamientos Sancho se tranquilizó y se dedicó a perder el tiempo, para dar lugar a que don Quijote pensara que había ido y regresado del Toboso. Y todo le sucedió tan bien, que cuando se levantó para subir al asno, vio que del Toboso hacia donde él estaba, venían tres labradoras sobre tres burros o burras, Sancho lo ignoraba. Y así, al ver a las labradoras, casi corriendo volvió a buscar a su señor don Quijote, al cual halló suspirando y diciendo mil amorosas lamentaciones. Al verlo don Quijote, le dijo:
– ¿Qué hay, Sancho amigo? ¿Podré señalar este día con alegría o con tristeza?
– Mejor será – respondió Sancho – que usted lo señale con pintura roja, para que se vea desde lejos.
– Entonces – replicó don Quijote -, quiere decir que me traes buenas nuevas.
– Tan buenas – respondió Sancho -, que lo único que tiene que hacer es picar a Rocinante y salir al valle para ver a la señora Dulcinea del Toboso, que viene a verlo, acompañada de dos doncellas.
– ¿Qué es lo que dices, Sancho amigo? – dijo don Quijote – . No me engañes, ni quieras con falsas alegrías alegrar mis profundas tristezas.
– ¿Qué sacaría yo con engañarlo? – respondió Sancho -. Pique, señor, y venga, y verá venir a nuestra princesa ama, vestida y adornada, en fin, como quien ella es. Todas ellas son un pedazo de oro, una mazorca de perlas, todas son diamantes, todas rubíes, todas telas de finísimo punto; los cabellos, sueltos por las espaldas, que son como rayos del sol que andan jugando con el viento; y, además, vienen a caballo sobre tres yeguas pequeñas pero lindas. Ellas vienen muy engalanadas, especialmente la princesa Dulcinea, que deslumbra los sentidos.
– Vamos, Sancho hijo – respondió don Quijote -, y en premio por estas no esperadas noticias te daré el mejor despojo que gane en mi primera aventura, y si esto no fuera suficiente, te daré las crías que este año me den las tres yeguas mías, que tú sabes que quedaron preñadas antes de nuestra salida.
– Las crías prefiero – respondió Sancho -, porque eso de los despojos no está muy claro.
Ya fuera de la selva, descubrieron a las tres aldeanas. Escudriñó don Quijote todos los rincones, y como no vio sino a las tres labradoras, se turbó mucho y preguntó a Sancho si las había dejado en otro lugar, fuera de la ciudad.
– ¿Cómo fuera de la ciudad? – respondió Sancho -. ¿Acaso está ciego, que no ve que ahí vienen, resplandecientes como el mismo sol a medio día?
– Yo no veo, Sancho – dijo don Quijote -, sino a tres labradoras sobre tres borricos.
– ¡Dios me libre! – respondió Sancho -. ¿Y es posible que tres hermosísimas yeguas, blancas como la nieve, le parezcan a usted borricos?
– Pues yo te digo, Sancho amigo – dijo don Quijote -, que es tan verdad que son borricos, o borricas, como yo soy don Quijote y tú Sancho Panza; a lo menos, a mí eso me parecen.
– Calle, señor – dijo Sancho -, no diga eso; abra bien esos ojos y haga reverencia a la señora de sus pensamientos, que ya está cerca.
Y, diciendo esto, se adelantó a recibir a las tres aldeanas y, apeándose del asno, tomó el cabestro al burro de una de las tres labradoras y, poniendo ambas rodillas en el suelo, dijo:
– Reina y princesa y duquesa de la hermosura, que su altivez y grandeza reciban en su gracia y buen talante a su cautivo caballero, que allí está hecho piedra mármol, totalmente turbado y paralizado al verse ante su magnífica presencia. Yo soy Sancho Panza, su escudero, y él es el afligido caballero don Quijote de la Mancha, llamado por otro nombre el Caballero de la Triste Figura.
En este momento ya se había puesto don Quijote de hinojos junto a Sancho, y miraba con ojos desencajados y vista turbada a la que Sancho llamaba reina y señora; y como no descubría en ella sino una moza aldeana, y fea, estaba sorprendido y admirado, sin osar decir nada. Las labradoras estaban asimismo atónitas, viendo aquellos dos hombres tan diferentes hincados de rodillas, sin dejar pasar, a su compañera; pero rompiendo el silencio la detenida, sin gracia y enojada, dijo:
– Apártense ya del camino, y déjennos pasar, que vamos de prisa.
– ¡Oh princesa y señora universal del Toboso! – dijo Sancho -. ¿Cómo su magnánimo corazón no se enternece al ver arrodillado ante su sublime presencia a la columna y soporte de la andante caballería?
Oyendo esto la otra de las dos, dijo:
– ¡Jo, burra, detente! ¡Mira cómo vienen los señoritos ahora a hacer burla de las aldeanas, como si aquí no supiéramos también hacer burlas como ellos! Sigan su camino y déjennos seguir el nuestro, si no quieren problemas.
– Levántate, Sancho – dijo don Quijote -, que ya veo que la fortuna, me sigue huyendo. Y tú, ¡Oh extremo del valor que pueda desearse, término de la humana gentileza, único remedio de este afligido corazón que te adora!, ya que el maligno encantador me persigue y ha puesto nubes y cataratas en mis ojos que ocultan tu sin igual hermosura y rostro tras la imagen de una labradora pobre, no dejes de mirarme amorosamente, para que descubras en mí el alma que te adora.
– ¡Deja de hablar, abuelo! – respondió la aldeana -. ¡Crees que amiguita soy yo de oír piropos! Apártense y déjennos ir.
Sancho se apartó y la dejó ir, contentísimo de haber salido bien de su enredo. La aldeana al verse libre, picó muy fuerte a su burra, por lo que ésta, comenzó a dar saltos, lo que ocasionó que la aldeana cayera al suelo; lo cual visto por don Quijote, se apresuró a levantarla, pero antes de que él le pusiera la mano, ella saltó sobre la burra, con tanta agilidad, como si fuera hombre; y entonces dijo Sancho:
– ¡Miren que nuestra ama es más ligera que un gavilán y que puede enseñar a subir a la jineta al más diestro cordobés o mexicano! Y lo mismo digo de sus doncellas, que todas montan y corren como el viento.
Y así fue, porque, al verse a caballo, todas picaron y se dispararon a correr, sin volver la cabeza atrás por espacio de más de tres kilómetros. Don Quijote las siguió con la vista, y cuando ya no las divisaba, volviéndose a Sancho, le dijo:
– Sancho, ¿Qué te parece lo mal que me tratan los encantadores? Y mira hasta dónde se extiende su malicia y la ojeriza que me tienen, pues me han querido privar del contento que puedo tener al ver a mi señora. En efecto, yo nací para ser el blanco de los dardos de la mala fortuna. Y has también de advertir, Sancho, que no se contentaron estos traidores con transformar en otra señora a mi Dulcinea, sino que la transformaron en una aldeana de figura muy baja y muy fea, y le quitaron el buen olor que siempre tiene por andar entre ámbares y entre flores. Porque te hago saber, Sancho, que cuando se subió en su caballo, según tú dices, me pareció sentir un olor a ajos crudos, que me intoxicó el alma.
– ¡Oh canalla! – gritó Sancho -. ¡Oh encantadores malintencionados, ya quisiera verlos a todos ensartados por las agallas, como si fueran pescados! Mucho saben, mucho pueden y mucho hacen. Hubiera bastado mudar las perlas de sus ojos en piedras de granito, y sus cabellos de oro purísimo en cerdas de cola de buey, y, finalmente, todas sus facciones de buenas en malas, sin trocarle el olor, que por él hubiéramos descubierto la verdad. Nunca yo vi su fealdad, sino su hermosura, a la cual le daba realce un lunar que tenía sobre el labio derecho, a manera de bigote, con siete u ocho cabellos rubios como hebras de oro y tan largos como los dedos.
– A ese lunar – dijo don Quijote -, según la correspondencia que hay entre los del rostro y los del cuerpo, ha de tener otro Dulcinea en la parte interior del muslo; pero te hago saber, Sancho amigo, que esos largos pelos, no son de lunares, sino de grandeza.
– Pues yo sé decirle – respondió Sancho – que parecían nacer en el lunar.
– Yo lo sé, amigo – replicó don Quijote -, porque ninguna cosa puso la naturaleza en Dulcinea que no fuese perfecta y bien acabada; y así, si tuviera cien lunares como el que dices, en ella no serían lunares, sino lunas y estrellas resplandecientes. Pero dime, Sancho: en qué venía sentada, ¿en silla rasa o en sillón?
– Era – respondió Sancho – silla de lujo, con una cobertura tan maravillosa que vale la mitad de un reino.
– ¡Nada de eso pude ver, Sancho! – dijo don Quijote -. Ahora vuelvo a decir y diré mil veces que soy el más desdichado de los hombres.
No aguantaba la risa Sancho, oyendo las sandeces de su amo tan delicadamente engañado. Finalmente, después de charlar un poco, volvieron a subir en sus bestias y siguieron el camino de Zaragoza, adonde pensaban llegar a tiempo para las fiestas anuales de aquella ciudad.
CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO
DONDE SE DECLARA EL EXTREMO ADONDE LLEGÓ EL ÁNIMO DE DON QUIJOTE CON LA FELIZ AVENTURA DE LOS LEONES
Cuando don Quijote llamó a Sancho, éste metió en el yelmo los requesones que había conseguido con los pastores y acosado por la prisa de su amo, volvió para ver lo que él quería; el cual, al llegar, le dijo:
– Dame, amigo esa celada, que yo sé poco de aventuras o la que allí descubro es alguna que me ha de necesitar y me obligará a tomar mis armas.
El del Verde Gabán, oyendo esto, buscó por todas partes y no descubrió otra cosa que un carro que hacia ellos venía, con dos o tres banderas pequeñas, que le dieron a entender que el tal carro debía de traer moneda de Su Majestad, y así se lo dijo a don Quijote, pero él no le creyó, y así, respondió al hidalgo:
– Hombre prevenido, vale por dos. No se pierde nada en ser precavido, y yo sé por experiencia que tengo enemigos visibles e invisibles, y no sé cuándo, ni adónde, ni en qué tiempo, ni en qué figuras me han de atacar.
Y volviéndose a Sancho, le pidió la celada, la cual le fue entregada con los requesones que venían dentro. La tomó don Quijote, y sin percatarse de su contenido, con mucha prisa se la encajó en la cabeza; y como los requesones se apretaron y exprimieron, comenzó a correr el suero por todo el rostro de don Quijote, de lo que recibió tal susto, que dijo:
– ¿Qué será esto, Sancho, que parece que se me derriten los sesos, o que sudo de los pies a la cabeza? Y si es que sudo, en verdad que no es de miedo: sin duda creo que es terrible la aventura que ahora quiere sucederme. Dame algo para limpiarme, que el sudor me ciega los ojos.
Sancho le dio un pañuelo, y se alegró al ver que su señor no se había dado cuenta de lo ocurrido. Don Quijote se limpió, y se quitó la celada, y viendo aquello blanco dentro de la celada, las olfateó, y dijo:
– Por vida de mi señora Dulcinea del Toboso, que son requesones los que aquí me has puesto, traidor, pícaro y malmirado escudero.
– Si son requesones – dijo Sancho con disimulo -, démelos, que yo les daré buen uso. Pero el diablo debió ser el que ahí los puso. ¿Cree que yo podría ensuciar el yelmo de mi señor? A lo mejor, también debo yo de tener encantadores que me persiguen por andar con usted, y habrán puesto ahí esa inmundicia para enojarlo contra mí. Pero estoy seguro que esta vez no han dado en el clavo, pues yo sé que mi señor, ya habrá considerado que yo no tengo requesones, ni leche, ni otra cosa parecida, y que si la tuviera, antes la pusiera en mi estómago que en la celada.
– Todo puede ser – dijo don Quijote.
Todo lo miraba el hidalgo con admiración, y más cuando, después de haberse limpiado la cabeza, el rostro, las barbas y la celada, se la encajó, y afirmándose bien en los estribos, requirió la espada y la lanza.
– Ahora – dijo -, ya estoy listo y con ánimo de enfrentarme con el mismo Satanás en persona.
Llegó en esto el carro, en el cual no venía otra gente que el carretero, y otro hombre. Don Quijote se interpuso en el camino y dijo:
– ¿Adónde van, hermanos? ¿Qué carro es este, qué llevan en él y qué banderas son estas?
– El carro es mío – dijo el carretero -; lo que va en él son dos bravos leones enjaulados, que el general de Orán envía a Su Majestad; las banderas son del Rey en señal que aquí van cosas suyas.
– ¿Y son grandes los leones?- preguntó don Quijote.
– Tan grandes – respondió el hombre que iba a la puerta del carro -, que no han pasado mayores, ni tan grandes, de África a España jamás. Son hembra y macho: el macho va en esta jaula primera, y la hembra en la de atrás, y ahora van hambrientos porque no han comido hoy; y, así, déjenos pasar que es necesario llegar pronto para darles de comer.
– ¿Leoncitos a mí? – sonrió don Quijote -. ¿Y a tales horas? ¡Yo no soy hombre que se espanta de leones! Bájate, buen hombre, y ya que eres el leonero, abre esas jaulas y échame esas bestias, que ahora mismo les daré a conocer quién es don Quijote de la Mancha.
– ¡Bah!- dijo para sí el hidalgo-. Los requesones sin duda le han madurado los sesos.
En esto, Sancho se le acercó y le dijo:
– Señor, hágalo cambiar de parecer que si no, estos leones aquí nos han de hacer pedazos a todos.
– ¿Tan loco es tu amo – inquirió el hidalgo -, que crees que se enfrentará con tan fieros animales?
– No es loco – respondió Sancho -, sino atrevido.
– Yo haré que no lo sea – replicó el hidalgo.
Y acercándose a don Quijote, le dijo:
– Señor caballero, los caballeros andantes han de acometer las aventuras que prometen esperanza de salir bien de ellas; porque la valentía que entra en los campos de la temeridad, más tiene de locura que de fortaleza. Además, estos leones son un regalo para Su Majestad, y no es bueno detenerlos ni impedirles su viaje.
– Váyase, señor hidalgo – respondió don Quijote -, a cazar y a pescar, y deje a cada quien hacer su oficio -. Y volviéndose al leonero, le dijo:
-¡Oye bellaco, si no abres rápido esas jaulas, con esta lanza te he de coser al carro!
– Señor mío – dijo temeroso el carretero -, por caridad, déjeme esconder las mulas y ponerme a salvo con ellas antes que liberen a los leones, porque si me las matan quedaré indigente toda la vida; pues no tengo en la vida sino este carro y estas mulas.
– ¡Oh hombre de poca fe! – respondió don Quijote -, haz lo que quieras, que pronto verás que trabajaste en vano y que bien hubieras podido ahorrarte esa diligencia.
El carretero se apeó y se escondió con gran prisa, y el leonero dijo fuertemente:
– Sean testigos todos que contra mi voluntad abro las jaulas y suelto los leones, y que la culpa de cualquier daño que estas bestias hagan, corre y va a cuenta de este señor. Ustedes, señores, pónganse a salvo, que yo estoy seguro aquí arriba de la jaula.
Otra vez el hidalgo trató infructuosamente de detenerlo.
-Ahora, señor – replicó don Quijote -, si usted no quiere ser testigo de esto que usted llama tragedia, pique su yegua y póngase a salvo.
Sancho también, con lágrimas en los ojos, le suplicó abandonara tal empresa.
– Mire, señor – decía Sancho -, que aquí no hay encanto ni cosa parecida; yo he visto por entre las verjas de la jaula una uña de león verdadero, y creo que el tal león debe ser tan grande como una montaña.
– El miedo te lo mostrará – respondió don Quijote – mayor que la mitad del mundo. Retírate, Sancho, y déjame, y si aquí muero, ya sabes lo que hay que hacer: ir donde Dulcinea, y no te digo más.
A estas añadió otras razones, con las que dejó claro que no abandonaría tal hazaña. Y así, viendo aquella resolución todos se alejaron del carro antes que liberaran a los leones.
Lloraba Sancho la muerte de su señor, que aquella vez sin duda llegaría en las garras de los leones; maldecía la hora en que le vino al pensamiento volverle a servir; pero no por llorar y lamentarse dejaba de aporrear al asno para que se alejara del carro. Viendo, pues, el leonero que ya los que iban huyendo, estaban bien protegidos, se decidió a hacer lo que se le pedía.
Y mientras el leonero abría la jaula, don Quijote consideraba si sería bien hacer la batalla a pie o a caballo, y, en fin, determinó de hacerla a pie, temiendo que Rocinante se espantara con la vista de los leones. Por esto, saltó del caballo, arrojó la lanza y tomó el escudo; y desenvainando la espada, con maravilloso brío y corazón valiente, se puso delante del carro encomendándose a Dios de todo corazón y luego a su Dulcinea.
Y viendo el leonero que ya estaba listo don Quijote, abrió la primera jaula, donde estaba, el león, el cual era de grandeza extraordinaria y de espantable y fea catadura. Lo primero que hizo fue revolverse en la jaula donde venía echado y tender la garra y desperezarse todo; abrió luego la boca y bostezó muy despacio, y con casi cuarenta centímetros de lengua que sacó fuera se limpió los ojos y se lavó el rostro. Hecho esto, sacó la cabeza fuera de la jaula y miró a todas partes con los ojos hechos brasas, cosa que ponía espanto a la misma temeridad. Don Quijote lo miraba atentamente, deseando que saltara ya del carro y lo atacara, para, con las manos, hacerlo pedazos.
Hasta aquí llegó el extremo de su locura. Pero el generoso león, más prudente que arrogante, no haciendo caso de niñerías ni de bravuconadas, después de haber mirado a una y otra parte, volvió las espaldas y enseñó sus partes traseras a don Quijote, y con gran lentitud y tranquilidad se volvió a echar en la jaula. Viendo esto don Quijote, le dijo al leonero que lo golpeara para irritarlo.
– Eso no – respondió el leonero -, porque si yo le instigo, al primero a quien hará pedazos será a mí mismo. Usted debería estar contento con lo que ha hecho, que ya es prueba innegable de valentía. El león tiene abierta la puerta: él puede salir o no salir; pero ya que no ha salido, no creo que salga en todo el día. La grandeza de su corazón ya está bien mostrada; ningún hombre está obligado a más que a desafiar a su enemigo y a esperarle; y si el contrario no acude, en él se queda la infamia, y el desafiante gana la corona del vencedor.
– Así es – respondió don Quijote -. Cierra la puerta. Me basta con lo que has visto: tú liberaste al león, yo lo esperé, él no salió, volví a esperar, siguió sin salir y se volvió a acostar. Cierra, como he dicho, en tanto que hago señas a los huidos, para que oigan de tu boca esta hazaña.
Sancho viendo la señal de don Quijote dijo:
– Que me maten si mi señor no ha vencido a las fieras, pues nos llama.
Observaron todos, aquellas señales y perdiendo en parte el miedo, poco a poco se vinieron acercando hasta donde claramente oyeron las voces de don Quijote que los llamaba. Finalmente volvieron al carro, y al llegar, don Quijote dijo al carretero:
– Vuelve, hermano, a atar tus mulas y a proseguir tu viaje; y tú, Sancho dale dos escudos de oro, a él y al leonero, en recompensa por haberse detenido por mí.
– Con gusto – respondió Sancho -, pero ¿qué se han hecho los leones? ¿Están muertos o vivos?
Entonces el leonero, con todos los pormenores, contó la historia de la contienda, exagerando un poco el valor de don Quijote, ante cuya presencia el león acobardado no se atrevió a salir de la jaula; y que aquel caballero quería irritar al león para que por la fuerza saliera, y que además, contra su voluntad había permitido que la puerta se cerrara.
– ¿Qué te parece esto, Sancho? – dijo don Quijote -, no hay hechizos que valgan contra la verdadera valentía. Bien pueden los encantadores quitarme la ventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible arrebatármelos.
Dio las monedas Sancho, ató las mulas el carretero, besó las manos el leonero a don Quijote por el favor recibido y le prometió contar aquella valerosa hazaña, al mismo rey, cuando estuviera en la corte.
– Pues si acaso Su Majestad pregunta quién la hizo, dile que el Caballero de los Leones, que de aquí en adelante quiero cambiar el que he tenido de Caballero de la Triste Figura; y en esto sigo la antigua costumbre de los andantes caballeros, que se mudaban los nombres cuando querían o cuando les venía en gana.
Siguió su camino el carro, y don Quijote, Sancho y el del Verde Gabán prosiguieron el suyo.
En todo ese tiempo no había hablado palabra don Diego de Miranda, y mirando a don Quijote, le parecía que era un cuerdo loco y un loco que tiraba a cuerdo: porque lo que hablaba era concertado, elegante y bien dicho, y lo que hacía, disparatado, temerario y tonto. Y decía para sí: “¿Qué más locura puede haber que ponerse la celada llena de requesones y pensar que le ablandaban los sesos los encantadores? ¿Y qué mayor temeridad y disparate que querer medir sus fuerzas con leones?”.
De estos pensamientos lo sacó don Quijote, diciéndole:
– ¿Quién duda, don Diego de Miranda, que su opinión sobre mí es que soy un hombre disparatado y loco? Y lo comprendo, porque mis obras no pueden dar testimonio de otra cosa. Sin embargo, quiero que usted advierta que no soy tan loco como debo de haberle parecido. Usted sabe que hay caballeros gallardos que viven en los alrededores del rey; hay otros que luchan frente a damas en los palacios, y algunos que honran las cortes de sus príncipes; pero sobre todos estos, hay uno mejor, y es el caballero andante, que es el que por los desiertos, por las soledades, por las encrucijadas, por las selvas y por los montes, anda buscando peligrosas aventuras, con la intención de darles dichoso final, solo por alcanzar gloriosa y duradera fama. Digo que es mejor, un caballero andante socorriendo a una viuda en algún valle que un cortesano caballero adulando a una doncella en las ciudades. Todos los caballeros tienen sus particulares ejercicios, pero el andante caballero busca los rincones del mundo, entra en los más intrincados laberintos, acomete a cada paso lo imposible, resiste en los desiertos los ardientes rayos del sol, y en el invierno la dura inclemencia de los vientos y de la nieve, no le asombran leones, ni le espantan monstruos, ni atemorizan brujos, todo por lograr un poco de justicia en el mundo. Yo, pues, como miembro de la andante caballería, no puedo dejar de acometer todo aquello que a mí me parece que cae debajo de la jurisdicción de mis ejercicios; y en esto de acometer aventuras, créame, señor son Diego, que es mejor perder por carta de más que de menos, porque mejor suena en los oídos de los que lo oyen “el tal caballero es temerario y atrevido” que no “el tal caballero es tímido y cobarde”.
– Digo, señor don Quijote – respondió don Diego -, que todo lo que usted ha dicho y hecho está bien, y que sé que las ordenanzas y leyes de la caballería andante están bien resguardadas en su pecho. Pero démonos prisa, que se hace tarde, y quiero que lleguemos a mi aldea y casa, donde podrá descansar, pues sé que no está fatigado su cuerpo, sino su espíritu.
– Tengo ese ofrecimiento como un gran favor, don Diego – respondió don Quijote.
Y así, serían las dos de la tarde cuando llegaron a la aldea y a la casa de don Diego, a quien don Quijote llamaba el Caballero del Verde Gabán.
CAPÍTULO VIGÉSIMO
DONDE SE CUENTAN LAS BODAS DE CAMACHO EL RICO, CON EL SUCESO DE BASILIO EL POBRE
Al amanecer, don Quijote, sacudió la pereza de sus miembros, se puso en pie y llamó a su escudero Sancho, que aún roncaba; viéndolo así, don Quijote, antes que despertara, le dijo:
– ¡Oh tú, bienaventurado sobre los que viven en el mundo, pues sin tener envidia ni ser envidiado duermes con sosegado espíritu, ni te persiguen encantadores, ni te sobresaltan encantamientos! Duermes, digo otra vez, y lo diré otras cien, sin que te tengan en continua vigilia celos de tu dama, ni te desvelen pensamientos de pagar deudas que debes, ni lo que has de comer otro día tú y tu pequeña y angustiada familia. Ni la ambición te inquieta, ni la pompa vana del mundo te fatiga, pues tus deseos consisten en alimentar a tu asno y ayudarme en la carga que nos ha puesto la naturaleza. Duerme el criado, y está velando el señor, pensando cómo le ha de sustentar, mejorar y hacer favores.
Sancho no respondió, porque dormía. Despertó, en fin, soñoliento y perezoso, y mirando a todas partes dijo:
– De allá se viene un tufo y olor a tocino asado: bodas que con tales olores comienzan deben de ser abundantes y generosas.
– Calla, glotón – dijo don Quijote -: iremos a esa boda, para ver qué hace el desdeñado Basilio.
– Que haga lo que quiera – respondió Sancho -: siendo pobre, no debe casarse con Quiteria. Señor, yo soy del parecer que el pobre debe de contentarse con lo que encuentre y no pedir algo que no le corresponde. Yo apostaré un brazo a que puede Camacho envolver en billetes a Basilio; y si esto es así, bien tonta sería Quiteria en desechar las galas y las joyas que le debe de haber dado y le puede dar Camacho. Sobre un buen cimiento se puede levantar un buen edificio, y el mejor cimiento y zanja del mundo es el dinero.
– Ay Sancho – dijo don Quijote -, termina tu arenga, que si no, no te quedará tiempo para comer ni para dormir, pues todo lo gastas en hablar.
– Si usted tuviera buena memoria – replicó Sancho -, se acordaría que un día me dijo que me dejaría hablar todo lo que yo quisiera, con tal que no fuera algo contra el prójimo ni contra su autoridad; y hasta ahora me parece que no he contravenido eso.
– Yo no me acuerdo, Sancho – respondió don Quijote -, pero aunque así sea, quiero que te calles y vengas, que ya los instrumentos vuelven a alegrar los valles, y sin duda los desposorios se celebrarán en el frescor de la mañana, y no en el calor de la tarde.
Hizo Sancho lo que su señor mandaba, y poniendo la silla a Rocinante y la albarda al asno, subieron los dos, y lentamente se dirigieron al valle.
Lo primero que vio Sancho fue, un novillo entero, al lado del fuego en donde se asaría, y seis ollas alrededor de la hoguera, listas para el festín, llenas de otras suculentas carnes. Los recipientes del vino eran incontables, al igual que los bultos de pan blanco; los quesos, puestos como ladrillos enrejados, formaban una muralla, y en dos grandes calderas freían algo, que luego zabullían en otra caldera de preparada miel que allí junto estaba.
Los cocineros eran más de cincuenta, todos limpios, todos diligentes y todos contentos. Al lado del novillo se veían doce tiernos y pequeños lechones y los condimentos no parecían haberse comprado por libras, sino por arrobas. Finalmente, el aparato de la boda era rústico, pero tan abundante, que podía sustentar a un ejército.
Todo lo miraba Sancho Panza, y todo lo contemplaba y de todo le daban ganas. Primero le cautivaron las ollas; luego le llamaron la atención los vinos y por último las frutas sabrosamente adornadas. Y así, sin poderse aguantar, se acercó a uno de los cocineros, y con corteses y hambrientas razones le rogó lo dejase mojar un pedazo de pan en una de aquellas ollas. A lo que el cocinero respondió:
– Hermano, este día no es de los hambrientos, gracias al rico Camacho. Apéate y mira si hay por ahí un cucharón, y saca una gallina o dos, y buen provecho.
– No veo ninguno – respondió Sancho.
– Espera – dijo el cocinero -. ¡Qué melindroso y tímido debes de ser!
Y diciendo esto sacó para Sancho tres gallinas y dos gansos, y le dijo:
– Come, amigo, y desayuna con esto, mientras llega la hora de la comida.
– No tengo dónde colocarlos – respondió Sancho.
– Pues llévate esta ollita y todo – dijo el cocinero -, que la riqueza y el contento de Camacho todo lo suministra.
Y mientras tanto, don Quijote estaba mirando a doce labradores que llegaban sobre doce hermosísimas yeguas, bien adornadas y con muchos cascabeles en el cuello, todos vestidos para las fiestas y gritando:
– ¡Vivan Camacho y Quiteria, él tan rico como ella hermosa, y ella la más hermosa del mundo!
Oyendo lo cual don Quijote, dijo para sí:
– Bien parece que estos no han visto a mi Dulcinea del Toboso, que si la hubieran visto, no alabarían así a esta su Quiteria.
Luego, comenzaron a entrar por diversas partes del valle muchas y diferentes danzas, entre las cuales venía una de espadas, de hasta veinte y cuatro jóvenes de gallardo parecer y brío, todos vestidos de delgado y blanquísimo lienzo, con sus pañuelos labrados de varios colores de fina seda; y al que los guiaba, que era un joven delgado, preguntó uno de los de las yeguas si se había herido alguno de los danzantes.
– Por ahora no se ha herido nadie: todos vamos sanos.
Y luego comenzó a enredarse con los demás compañeros, con tantas vueltas y con tanta destreza, que aunque don Quijote estaba acostumbrado a ver semejantes danzas, ninguna le había parecido tan buena como aquella.
También le pareció bien otra que realizaron unas adolescentes de entre catorce y diez y ocho años, adornadas con telas verdes, y cuyos cabellos tan rubios, podían entrar a competir con el mismo sol; sobre ellos, traían guirnaldas de jazmines, rosas, amaranto y madreselva compuestas. Las guiaba un venerable viejo y una anciana matrona, pero más ágiles que lo que sus años les podían permitir.
Tras esta entró otra danza en la cual los bailadores conversaban. Eran ocho ninfas, repartidas en dos hileras: una la guiaba el dios Cupido, y la otra, el Interés; aquel, adornado de alas, arco, aljaba y flechas; este, vestido con oro y seda. Las ninfas que a Cupido seguían traían en sus espaldas escritos sus nombres: Poesía, Discreción, Buen Linaje y Valentía. Detrás del Interés venían: Liberalidad, Dádiva, Tesoro y Posesión Pacífica. Delante de todos venía un castillo de madera, a quien tiraban cuatro salvajes, casi desnudos, que por poco espantan a Sancho. En el castillo venía escrito: Castillo del buen recato.
Comenzaba la danza Cupido, y, apuntando su flecha contra una doncella que se escondía en el castillo, dijo:
– Yo soy el dios poderoso
en el aire y en la tierra
y en el ancho mar hermoso
con todo lo que él encierra
en ese abismo espantoso.
Nunca conocí qué es miedo;
todo cuanto quiero puedo,
aunque quiera lo imposible,
y en todo lo que es posible
mando, quito, pongo y vedo.
Acabó la copla, disparó una flecha por lo alto del castillo y se retiró a su puesto. Salió luego el Interés y al callarse los tabores dijo:
– Soy quien puede más que Amor,
y es Amor el que me guía;
soy de la estirpe mejor
que el cielo en la tierra cría,
más conocida y mayor.
Soy el Interés, en quien
pocos suelen obrar bien,
y obrar sin mí es gran milagro;
y cual soy te me consagro,
por siempre jamás, amén.
Se retiró el Interés y apareció la Poesía, la cual, viendo a la doncella del castillo, dijo:
– En dulcísimos conceptos,
la dulcísima Poesía,
altos, graves y discretos,
señora, el alma te envía
envuelta entre mil sonetos.
Si acaso no te importuna
mi porfía, tu fortuna,
de otras muchas envidiada,
será por mí levantada
por encima de la luna.
Se retiró la Poesía, y apareció la Liberalidad, quien dijo:
Llaman Liberalidad
al dar que el extremo huye
de la prodigalidad
y del avaro, que arguye
tibia y floja voluntad.
Mas yo, por te engrandecer,
desde hoy pródiga he de ser:
que aunque es vicio, es vicio honrado
y de pecho enamorado,
que en el dar se echa de ver.
De este modo salieron y se retiraron todas las figuras de las dos filas, y cada uno dijo sus versos, algunos elegantes y algunos ridículos; y luego se mezclaron todos, en una danza maravillosa.
Finalmente después de haber bailado un buen rato, el Interés sacó un bolsón, que parecía estar lleno de dineros, y lo arrojó al castillo, el cual se desmoronó, dejando a la doncella descubierta y sin defensa alguna. Llegó el Interés con sus acompañantes, y echándole una gran cadena de oro al cuello, la apresaron; lo cual visto por el Amor y su grupo, intentaron rescatarla. Las danzas mostraban la lucha entre ambos bandos, a la cual pusieron fin los salvajes, que con mucha prontitud volvieron a armar el castillo, dentro del cual la doncella se encerró de nuevo, y así acabó la danza, con gran contento de los que la miraban.
– El que arregló estas danzas – dijo don Quijote a Sancho – debe de ser más amigo de Camacho que de Basilio, pues esto tiene más de satírico que de religioso: ¡bien han encajado en la danza, las habilidades de Basilio y las riquezas de Camacho!
– Yo – dijo Sancho -, a Camacho me atengo.
– Me parece, Sancho – dijo don Quijote -, que eres villano y de esos que dicen: “Viva quien vence”.
– No sé de los que soy – respondió Sancho -, pero bien sé que de ninguna olla de Basilio sacaré yo tan buen provecho como de esta que he sacado de Camacho.
Y le enseño el caldero lleno de gansos y de gallinas, y, tomando una, comenzó a comer con mucho donaire y gana, y dijo:
– Tanto vales por lo que tienes, y tanto tienes por lo que vales. Solo hay dos linajes en el mundo, como decía mi abuela, que son el tener y el no tener; y el día de hoy, mi señor don Quijote, consideremos antes el haber que al saber: un asno cubierto de oro parece mejor que un caballo pura sangre. Así que vuelvo a decir que yo estoy con Camacho, en cuyas ollas hay abundantes alimentos; y en las de Basilio ¿qué hay? Agua sucia, si aun caso.
– ¿Has terminado tu discurso, Sancho? – preguntó don Quijote.
– Si – respondió Sancho -, aunque si usted no mostrara tanta pesadumbre por esto, tendría tema para tres días.
– Ruega a Dios, Sancho – replicó don Quijote -, que yo te vea mudo antes que me muera.
– Al paso que llevamos – respondió Sancho- , estaré yo primero mascando barro, y entonces sí estaré mudo, por lo menos hasta el día del juicio.
– Estoy seguro – respondió don Quijote -, que primero llegará el día de mi muerte y no el de la tuya, y, así, creo que jamás te veré mudo, y lo más triste es que eso no ocurrirá, ni aun cuando estés bebiendo o durmiendo.
– No se fié – respondió Sancho -, de la descarnada, o sea de la muerte, pues ella come cordero como carnero; y nuestro cura dice que con igual pie pisa las torres de los reyes como las humildes chozas de los pobres. Esa señora de todo come y a todo se acomoda, y con toda clase de gentes, edades y privilegios llena sus alforjas. No es segador que hace siesta, y corta tanto la hierba seca como la verde; y traga todo lo que se le pone por delante, porque tiene hambre canina, que nunca se harta; y aunque no tiene barriga, se sabe que está sedienta de beber las vidas de cuantos viven, como quien se bebe un jarro de agua fría.
– No más, Sancho – dijo don Quijote -. Pareces un predicador. Bien puedes hacerte cargo de una iglesia e irte por ese mundo predicando lindezas.
– Bien predica quien vive – respondió Sancho -, y yo no sé otras sutilezas.
– Ni las necesitas – dijo don Quijote -. Pero yo no acabo de entender por qué temes más a la muerte que a Dios.
– Juzgue usted, señor, cosas de caballerías – respondió Sancho -, y no se meta a juzgar los temores o valentías ajenas, que tan temeroso soy de Dios como todo buen hijo. Y déjeme comer esta sabrosura.
Y diciendo esto comenzó a hurgar su caldero, con tan buenos ánimos, que despertó los de don Quijote, a quien le entraron ganas de ayudarlo.
CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO
DONDE SE PROSIGUEN LAS BODAS DE CAMACHO
Cuando estaban don Quijote y Sancho conversando, se oyeron gritos que daban los de las yeguas, que con instrumentos y rótulos, venían acompañados del cura, de los parientes de los novios y de los invitados, todos vestidos de fiesta. Y viendo Sancho a la novia, dijo:
– ¡Pero si viene vestida como una hermosa dama palaciega! ¡Miren qué sortijas, qué medallas y qué terciopelos! Ese oro y perlas de sus anillos deben valer un ojo de la cara. ¡Oh, hideputa, y qué cabellos, que, si no son postizos, no los he visto más largos ni más rubios en toda mi vida!
Don Quijote se rió de las alabanzas de Sancho; pensó que después de su señora Dulcinea del Toboso ella era la mujer más hermosa. Venía Quiteria algo descolorida, y debía de ser por la mala noche que siempre pasan las novias en prepararse para el día venidero de sus bodas.
Se iban acercando a un entarimado que a un lado del prado estaba, adornado de alfombras y flores, adonde se habían de hacer los desposorios y desde donde habían de mirar las danzas y las invenciones; y cuando llegaban al puesto, oyeron a sus espaldas grandes voces, y una que decía:
– Espérense un poco, gente tan inconsiderada como presurosa.
A estas palabras todos volvieron la cabeza, y vieron que las daba Basilio, vestido con un sayo negro adornado con colores que parecían llamas. Venía coronado, con una corona de ramas de ciprés; en las manos traía un bastón grande. Al acercarse, todos quedaron sorprendidos, esperando más palabras y temiendo algún mal suceso de su venida.
Llegó, en fin, cansado y sin aliento, y puesto delante de los desposados, hincando el bastón en el suelo, pálido, mirando a Quiteria, con voz temblorosa y ronca, dijo:
– Bien sabes, desagradecida Quiteria, que conforme a nuestra religión, que mientras yo viva tú no puedes tomar esposo, y a la vez no ignoras que por esperar yo a que mejorase mi fortuna, no he querido dejar de guardar el decoro que a tu honra convenía. Pero tú, ignorando todas las obligaciones que debes a mi buen deseo, quieres hacer señor de lo que es mío a otro cuyas riquezas le sirven no solo de buena fortuna, sino de bonísima ventura. Y para que esa ventura sea total, yo con mis manos eliminaré el inconveniente que puede estorbársela, quitándome a mí de por medio. ¡Viva, viva el rico Camacho con la ingrata Quiteria largos y felices siglos, y muera, muera el pobre Basilio, cuya pobreza cortó las alas de su dicha y le puso en la sepultura!
Y diciendo esto, sacó del bastón una espada y colocando la empuñadura en el suelo, con ligero desenfado y determinado propósito se arrojó sobre ella, quedando el triste, bañado en su sangre y tendido en el suelo, traspasado por su misma arma.
Acudieron luego sus amigos a ayudarle, condolidos de su miseria y lastimosa desgracia; y dejando don Quijote a Rocinante, también se acercó a ayudarle, tomándolo en sus brazos, y descubriendo que todavía respiraba. No quiso el cura que le quitaran la espada antes de confesarlo, por temor a que muriera al sacársela. Pero volviendo un poco en sí Basilio, con voz doliente y desmayada dijo:
– Si quisieras, cruel Quiteria, darme en este último momento la mano de esposa, aún pensaría que mi temeridad tiene disculpa, pues por ella alcancé el bien de ser tuyo.
El cura oyendo esto, le dijo que atendiese a la salud del alma antes que a los gustos del cuerpo y que pidiese muy de veras a Dios perdón de sus pecados y de su desesperada determinación. A lo cual replicó Basilio que en ninguna manera se confesaría si primero Quiteria no le daba la mano y se convertía en su esposa, ya que esa alegría le ablandaría la voluntad y le daría aliento para confesarse.
Oyendo don Quijote la petición del herido, en altas voces dijo que Basilio pedía una cosa muy justa y razonable, y además muy fácil de hacer, y que el señor Camacho quedaría tan honrado recibiendo a la señora Quiteria, viuda del valeroso Basilio, como si la recibiera del lado de su padre:
– Aquí no ha de haber más que un sí, que solo será pronunciado, porque el lecho nupcial de esta boda ha de ser la sepultura.
Todo lo oía Camacho, y todo lo tenía sorprendido y confuso, sin saber qué hacer ni qué decir; pero las voces de los amigos de Basilio fueron tantas, pidiéndole que consistiese que Quiteria le diese la mano de esposa, para que su alma no partiera desesperada de esta vida, y, así, se vio forzado a decir que si Quiteria quería dársela, que él se alegraba, pues eso solo atrasaría un momento el cumplimiento de sus deseos.
Luego rogaron a Quiteria, para que diese la mano al pobre Basilio, y ella, más dura que una estatua, mostraba que ni sabía ni podía ni quería responder palabra, y no hubiera dicho nada si el cura no la hubiera apresurado, pues pensaba que Basilio tenía ya el alma en los dientes, y no había tiempo para esperar irresolutas determinaciones.
Entonces la hermosa Quiteria, sin responder palabra alguna, turbada, al parecer triste y pesarosa, llegó donde el moribundo Basilio estaba, y, colocándose de rodillas, le pidió la mano por señas, y no por palabras. Desencajó los ojos Basilio y, mirándola atentamente, le dijo:
– ¡Oh Quiteria, has venido a ser piadosa cuando la espantosa sombra de la muerte me alcanza! Lo que te suplico es, ¡oh fatal estrella mía!, que la mano que me pides y quieres darme no sea por cumplimiento, ni para engañarme de nuevo, sino que confieses y digas que, sin forzarte, me la entregas y me la das como a tu legítimo esposo; pues no es razonable que en un momento como este me engañes, ni uses de simulaciones con quien tantas verdades te ha dado.
Diciendo esto, se desmayaba, de modo que todos los presentes pensaban que cada desmayo se había de llevar el alma consigo. Quiteria, toda honesta y toda avergonzada, tomando con su derecha mano la de Basilio, le dijo:
– Ninguna fuerza podría contra mi voluntad; y, así, te doy la mano de legítima esposa y recibo la tuya, si es que me la das con tu libre albedrío, sin que la turbe la calamidad en que tu discurso acelerado te ha puesto.
– Sí doy – respondió Basilio -, no turbado ni confuso, sino con el claro entendimiento que el cielo quiso darme, y así me doy y me entrego como tu esposo.
– Y yo por tu esposa – respondió Quiteria -, ya sea que vivas muchos años, o que te lleven de mis brazos a la sepultura.
– Para estar tan herido – dijo Sancho -, mucho habla: díganle que se deje de rodeos y que atienda a su alma, que a mi parecer más la tiene en la lengua que en los dientes.
Estando, pues, tomados de las manos Basilio y Quiteria, el cura, tierno y lloroso, les echó la bendición y pidió al cielo diese cobijo al alma del nuevo desposado, el cual, así como se vio casado, con gran ligereza se puso en pie, y con mucha facilidad se sacó la espada de su cuerpo. Todo mundo quedó admirado, y algunos, más simples que curiosos, en altas voces comenzaron a decir:
– ¡Milagro, milagro!
Pero Basilio replicó:
– ¡No milagro, milagro, sino astucia, astucia!
El cura, nervioso y atónito, se acercó a revisar la herida, y descubrió que la cuchilla había pasado, no por la carne y costillas de Basilio, sino por un tubo hueco de hierro que, tenía en el extremo una bolsita con sangre.
Finalmente, el cura, Camacho y los invitados se tuvieron por burlados. La esposa no dio muestras de pesar por la burla, más bien al oír decir que aquel casamiento, por haber sido engañoso, no había de ser valedero, dijo que ella confirmaba de nuevo, el deseo de ser la esposa de Basilio. Al ver esto, Camacho y sus amigos desenvainaron sus espadas y arremetieron contra Basilio, en cuyo defensa, al instante se desenvainaron otras tantas, y en medio de ellas, don Quijote, que estaba adelante del grupo. Sancho, a quien no gustaron aquellas fechorías, se escondió tras las tinajas de la comida. Don Quijote a grandes voces decía:
– Deténganse señores, que no es bueno tomar venganza de los agravios que el amor hace, y adviertan que el amor y la guerra son una misma cosa, y así como en la guerra es cosa lícita y acostumbrada usar trampas y engaños para vencer al enemigo, así en las contiendas y competencias amorosas se tienen por buenos los embustes y marañas que se hacen para conseguir el fin que se desea, como no sean en menoscabo y deshonra de la cosa amada. Quiteria era de Basilio, y Basilio de Quiteria, por disposición de los cielos. Camacho es rico y podrá comprar su gusto cuando, donde y como quiera. Basilio ya tiene a su oveja, y no se la ha de quitar nadie, por poderoso que sea, que a los dos que Dios junta no podrá separar el hombre, y al que lo intente, primero ha de pasar por la punta de esta lanza.
Y en esto la blandió tan fuerte y tan diestramente, que puso pavor en todos los que no le conocían. Y Camacho, pensando en el desdén de Quiteria, la borró de su memoria en un instante, culpando de todo esto, a la facilidad de Quiteria y no al ingenio de Basilio, y quedó dando gracias al cielo más por habérsela quitado que por habérsela dado.
Consolado, pues, Camacho, todos los demás se sosegaron, y, para mostrar que no se sentía burlado, quiso que las fiestas continuaran como si realmente el desposado fuera él; pero no quisieron asistir a ellas Basilio ni su esposa ni sus amigos, y, así, se fueron a la aldea de Basilio, que también los pobres virtuosos y discretos tienen quien los siga, honre y ampare como los ricos tienen quien los adule y acompañe.
Se llevaron consigo a don Quijote, considerándolo hombre de valor y de pelo en pecho. Solamente a Sancho se le oscureció el alma, por verse alejado de la espléndida comida y de las fiestas de Camacho, que duraron hasta la noche; y así, agobiado y triste, siguió a su señor, que con la cuadrilla de Basilio iba, y así se alejó de aquellas ollas, aunque las llevaba en el alma. La porción conseguida se acababa en el caldero que llevaba, y eso le recordaba la gloria y la abundancia del bien que perdía; así, acongojado y pensativo, aunque sin hambre, sin apearse del asno, siguió las huellas de Rocinante.