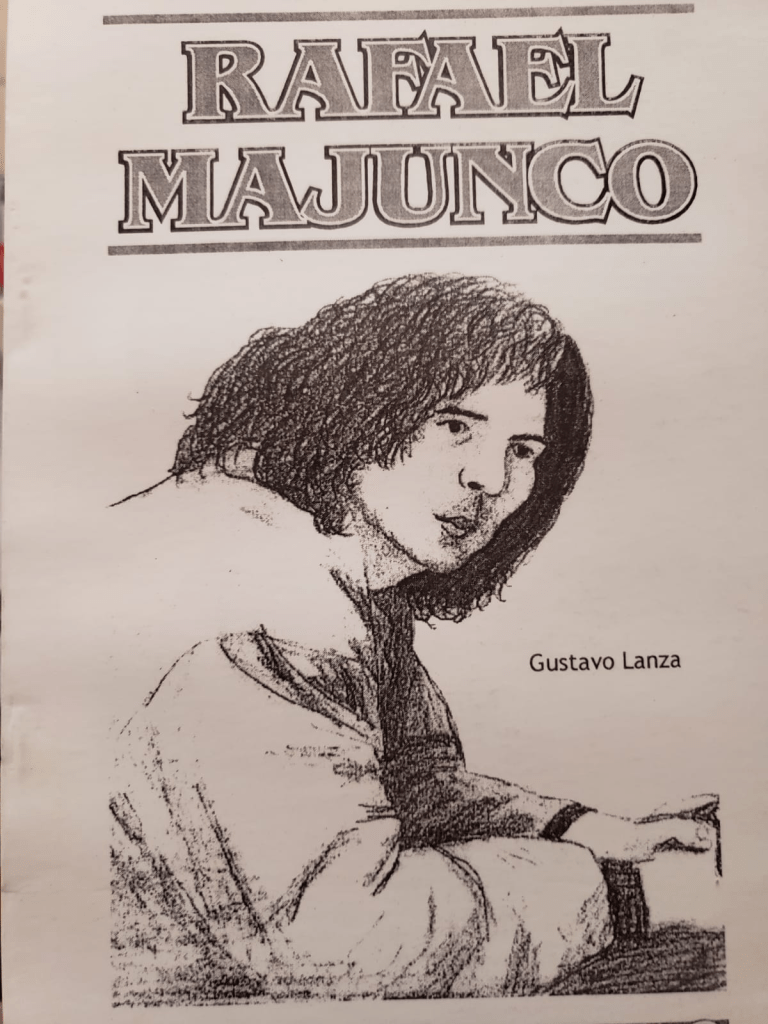
Esta novela cuenta hechos reales ocurridos a varias personas pero que yo agrupé en una sola. Se puede encontrar en Amazon.com, casadellibro.com y yo aun tengo algunos ejemplares en papel al costo: Lps. 30.00, por si a alguien le interesa.
I
«No me comprenden – razonaba -, ¿o será que les gusta fastidiarme?, ¡no!, no lo creo. ¡No comprenden, eso es! Esperan que yo haga lo que ellos quieren, ¡no ven que soy distinto! ¡Soy yo! ¿Por qué me torturan? ¿Por qué no me dejan seguir mi camino?, ¿por qué?, ¡no lo entienden! ¡Es mi vida! No quiero estudiar, ¿por qué se obstinan en obligarme? ¡No quiero! ¡No quiero y basta! ¡no me gusta!, ¡váyanse al diablo si quieren pero no me jodan..!». Metió la cabeza bajo la almohada tratando de huirle a la luz que se filtraba por las cortinas de la ventana y a estas ideas que lo perseguían. «¡Qué hogar..! – pensó -, ¡ja, ja!, ¡hogar! – se reprochó -, ¡infierno!, ¡sí, infierno es esto! ¿Acaso papá no es el demonio mismo?». Rafael se volteó, colocó la almohada sobre su cara, unos segundos después la quitó, la mantuvo sobre su pecho y terminó tirándola al suelo; se acostó de lado, luego boca abajo, otra vez giró sobre sí mismo hasta quedar boca arriba; al rato se estiró, se encogió, se sentó y volvió a tenderse… Estaba desvelado, más que de costumbre, y en sus ojos parecía verse el sitio por donde las energías derrochadas se habían escabullido. «Hoy sí estoy jodido. Me siento como…, como nada. Sí, eso es, me siento nada; apenas quiero moverme… Quisiera volar, no, volar no, sino estar allá, en el espacio, ingravitando, no-gravitando, ¡qué sé yo cómo se dice!, flotando quizás, no sentir nada y dejarme llevar, perderme, despreocuparme, esfumarme». Queriendo ahuyentar el cansancio, hizo mil intentos para dormir, pero el torbellino que agitaba su mente no se lo permitía, «¿qué puedo hacer?, ¿irme?, no, ¡no!, ¿adónde iría?»; se sentó. Algo le incomodaba en el pecho, un vacío, una pesantez que parecía incrementarse lentamente. No supo explicarselo, pero no soportó más y se levantó dispuesto a alejarse de aquel ambiente que lo sofocaba. Salió del cuarto pero lo detuvo, en las escaleras, una ocasional brisa que le acarició el rostro haciéndolo olvidar momentáneamente sus penas. Respiró profundamente y se recostó en la barandilla donde su mundo se evaporó por un instante, un instante que sirvió para borrar algunas horas en pocos minutos.
El silencio que se le adhería al cuerpo le recordaba que era domingo. Cada siete días se repetía la escena: su padre en el fútbol, sus hermanos a saber dónde, su madre en el culto y él, desde el mismo lugar, contemplando todo sin prestar la más mínima atención. Su mirada perdida en la última pincelada que el resplandor de la tarde daba a los techos de las casas que se preparaban para desvanecerse en las sombras de la noche. «Que soy malagradecido y ruin, dicen, que no les quiero…» su mente volvía a trabajar sin que él pudiese evitarlo. «Andá a oír música», se dijo, «distraete; no le parés bola1 a esas pendejadas2«, pero no se movió, más bien continuó esculpido en aquellas escaleras de la casa.
«Mi padre – se explicó -, ¡es un viejo de ideas anticuadas e incorrectas! Como es chafarote3 nos trata como subalternos, nos presenta la misma cara que a ellos y a lo mejor espera que le saludemos militarmente cada vez que le encontremos. Si nos dice algo, ¡grita!, para pedir, ¡ordena!, carece de tiempo para escucharnos o está ocupado, nos da por obligación, ¡no por cariño! Si se encuentra en casa, hay estado de sitio y por las noches, toque de queda. No hay día de dios que no guerree y nos somete a trabajos forzados siempre que puede. Que yo recuerde – se lamentó -, nunca nos ha regalado una sonrisa, menos una conversación. Miedo, si, miedo es lo que siempre le tuve, ¿por qué?, mm…, no sé…, ahora lo desprecio y lo contradigo solo por joder… Por eso lo llamé ladrón, ¿y no es cierto pues? En este país ¿qué militar no lo es? » se levantó y se encaminó a la cocina.
– ¡Mierda! – exclamó al no encontrar nada que satisfaciese su apetito -. ¡Aquí sólo las cucarachas se alimentan! – gritó en dirección al cuarto de sus padres.
– ¿Qué pasa? – preguntó su madre. Se asomó. Estaba preparándose para salir.
– ¡Nada! – gritó furioso Rafael. Pateó la puerta y salió refunfuñando.
– ¡Puta! mejor pegame – exclamó Doña Antonieta.
Rafael apenas oyó el reproche. Salió casi corriendo, deseando la soledad, con tal de poder olvidar. «¡Ah!, usted no debería decir nada – incriminó -, a usted solo le interesan sus asuntos. Entre el negocio y la religión, usted olvidó sus obligaciones de madre. Usted cree que con darnos de comer, con traernos tonteras y regalarnos plata, estamos felices. ¡Pues no!, ¡no basta! – caminaba lentamente, con las manos en las bolsas y la cabeza gacha. Acarició su peinado, – usted ni siquiera sabe lo que me gusta, ¡usted no sabe nada de mí! ¡nada, nada!».
Rafael rondaba los catorce años, no cuidaba su aseo personal y manifestaba en su mirada un desaire poco común. Taciturno, egoísta, débil y voltario, sentía – como todos los de su edad – la necesidad de hacerse notar. Esto, le hacía lucir orgulloso la sombra apenas perceptible de su bigote, su peinado puntiagudo, su vestimenta desproporcional a su talle y su llamativa radio-grabadora portátil. Sus dudas de adolescente fluían entre sus amigos con chabacanería, chistes, bromas, alcohol y drogas, todo alternado reiteradamente hasta altas horas de la noche.
Las campanas de la iglesia lo despertaron de su ensimismamiento. Notó que el alumbrado eléctrico ya bañaba el ambiente con su mortecina luz y que alrededor de las bombillas fluorescentes revoloteaban grupos de insectos que buscaban en aquel punto luminoso, el día que acababa de desaparecer. Encaminó sus pasos hacia el callejón sombrío donde se congregaba con su pandilla. Era una callejuela del extremo norte del barrio, donde los vestigios de la otrora área verde, estaban aniquilados por coloridas y fortificadas casas de ladrillo, que poco a poco iban aplastando las últimas mal clavadas tablas carcomidas, que con mucha dificultad evitaban que el viento apagase el candil que ardía, en el interior de aquel espacio lleno de hambre, de frío y de miseria.
Al pasar la esquina vio al grupo de sus amigos y a medida que avanzaba, percibió las sombras del mentiroso «Siete Polvos», el inquieto «Tortía Loca», el bailarín «Tararira», el grandulón «Caballón», el haragán «Moco Seco», el bocón «Tromp’e Mula» y el renco «Pat’e Cabra». Al aproximarse más, escuchó a «Siete Polvos», que acentuaba sus palabras para mostrar la certeza de su relato, – ¡yo la conozco! – afirmaba, y ponía realce en sus gestos al decir – ¡yo mismo la vi! -. La narración era atendida especialmente por «Tromp’e Mula» quien enamorado platónicamente de la joven mencionada, escuchaba molesto y desconcertado, las aseveraciones de su camarada.
Al ver que notaban su presencia, Rafael saludó con un ligero movimiento de la cabeza, sin extraer las manos de los bolsillos del pantalón ni expresar palabra alguna…
– ¡Ajá!¡»Comandante Cerón»! – dijo «Pat’e Cabra», resaltando la frase, pues sabía que a Rafael le fastidiaba este mote -. ¿Qui’ubo?4 – agregó.
Rafael no contestó, se limitó a observar severamente a su interlocutor, quien comenzó a reírse con descaro y malicia.
– ¡Ah «Poca Paja»! – agregó «Siete Polvos» con desaprobación -, ¡hablá hombre! – continuó, resaltando esta última palabra y golpeando suavemente con su palma, la espalda de Rafael.
Rafael ignoró la solicitud logrando desviar la atención del grupo hacia otro tema. El aire retumbaba con el ritmo estridente y jacarandoso de «Radio Vibración», mientras «Tortía Loca», que como los demás usaba el pelo largo, sucio y desgreñado, movíase según los acordes radiales. Elevaba ligeramente su pierna derecha a la vez que giraba el resto del cuerpo a la izquierda, mientras su antebrazo derecho llevaba la mano, que con los dedos seguía el compás musical, hasta la altura del hombro, para luego ejecutar la misma operación en el otro sentido. Su cabeza inmóvil que lucía un sombrero de felpa de alas gachas tan sucio que apenas se descubría su color original, le daba un cariz extraño y gracioso que lo hacía parecer el payaso del grupo.
“Tararira” canturreaba, tratando de imitar la voz del cantante norteamericano que ahogada en las notas del sintetizador se volvía ininteligible. Su rostro enjuto, trigueño y fatigado por el ocio, le proporcionaba un aspecto afligido y su descuida dentadura pintaba su risa con un color inverosímil, que más que manifestar el gozo del alma, asustaba a quien no le conocía.
Alguien mencionó algo desagradable de Adela, la hermana de «Caballón», muchacho bastante bobo, corpulento y colérico quien se levantó furioso y retó al «ju’e puta» que estaba hablando papadas… Una bronca más, relajo, risas, palabras altisonantes, gritos, golpes, y quince minutos después, el incidente guardado en el olvido. La escena se repetiría luego, igual que ayer, anteayer y la semana pasada.
Los coloquios continuaron, ahora era un chiste, después una broma seguida de una ofensa, alegatos eufóricos, los resultados del fútbol, empujes de provocación, carcajadas burlescas y al final una alusión sexual. La fuerza indomable que avasalla al adolescente también se abría camino entre los recovecos dejados por la droga y el alcohol, y la visita a los burdeles surgía como tema especial en esas ocasiones. Rafael había visto a las mujeres sólo en revistas, pero visitar una mancebía y estar con una, le causaba una sensación rara, mezcla de ganas y temor.
– “La Chona”, ¡es vergona! -, afirmó “Moco Seco” -, te va a encantar.
– Como “La Tila” no hay ninguna – alegó “Siete Polvos” -, ella te va a enseñar todo lo necesario – le dijo a Rafael.
«Moco Seco» acababa de terminar un par de chistes y comenzaba a imitar a uno de los políticos en campaña electoral.
– ¡Correligionarios! – dijo con acentuada voz -, estamos aquí, en este arrobador paraje…
– Ya va robando algo, éste – interrumpió «Tromp’e Mula».
– ¡Callate hombre! – gritó “Tortía Loca”.
– Bueno – continuó -, como les decía mi muy amados seguidores, estamos en este esplendoroso paraje de este mi muy entrañablísimo terruño…
– ¡Puta voj5!, usá palabraj6 fácilej7. Ponete a mi nivel…- dijo “Caballón”.
– Callen a este cabrón o lo hago desaparecer en cuanto llegue al poder.
– Ta8 bien. Candado en la jeta9. Ya ven que no esiste10 la tal democracia – se rió.
– A ustedes – continuó “Moco Seco” -, lanzo mi suplicante vozarrón – tosió -, pues son ustedes la única esperanza que tiene mi Patria, de verme rico y poderoso, gordo e inmune, lleno de títulos y honores. Bueno, sepan que si votan por mí, ya no habrán cárceles pues no habrán criminales. También sepan que no habrán pobres porque no habrá desempleo. No habrá desempleo porque no habrá trabajo. No habrá trabajo porque… porque… ¿por qué no habrá trabajo? Bueno no sé, mis asesores así lo han copiado en esta hoja de papel que estoy leyendo. Quiero asegurarles, que no habrán enfermedades pues mataremos a los enfermos. No habrá guerras, ni corrupción, ni militares, ni abogados, ni drogas…
– Ya jodiste vos – lo interrumpió “Pat’e Cabra”.
– Perdiste mi voto – gritó “Tararira”.
– Perdete político – solicitó “Siete Polvos”.
– Ají11 no je12 vale – dijo Caballón”.
Todos agarraron a «Moco Seco» y entre risas y patadas lo zarandearon hasta cansarse.
– ¡Miren esa cosita que viene ái13! – dijo «Tortía Loca» al ver venir una muchacha gordita que avanzaba con paso corto y meneo de vaivén.
– ¡Adiós mamacita! – piropeó «Tararira», modificando la voz para hacerla mas agradable pero no logrando ocultar el tono burlón de su lisonja.
Al no haber respuesta, las imprecaciones y los insultos no se hicieron esperar.
– ¡Imbéciles! – vociferó la joven indignada y angustiada.
– ¡Adiós elefante tierno! – se oyó.
– ¡Hey, nalgas de hipopótamo! – exclamó otro.
Las carcajadas del grupo inundaban la noche.
– ¡Nacatamal mal envuelto! – gritó uno más, mientras «Caballón» preguntaba al grupo si andaban charraj14 o pasta15.
– Mañana guá16 conseguir yerba17 – dijo «Tortía Loca» -, y de la güena18 – afirmó.
La noche huyó y la madrugada invadió la callejuela. El barrio quedó desierto y silente aunque de vez en cuando era herido por los lejanos lamentos perrunos y por ocasionales susurros que no dejaban adivinar su origen. De tiempo en tiempo pasaban los últimos borrachos dominicales que, solos o en reducidos grupos, avanzaban tropezándose y entonando especies de cantos que adornaban el ritmo de su bamboleo o el golpe indoloro de una caída.
La conversación giraba de nuevo sobre los mismos asuntos cuando Rafael decidió regresar a casa. Como siempre, los candados sellaban los portones, por lo que tuvo que saltar la verja metálica que temblequeando bajo la acción de sus movimientos, aguzó a los perros que gruñendo ferozmente, brotaron de la sombra.
– ¡Tigre!, ¡Campeón! – los acarició. Su voz flaqueó al finalizar la palabra. Esto le pasaba a menudo, no lo podía evitar. Se apenó momentáneamente, pero al saberse solo, recuperó la confianza y se rió de sí. Las fieras, con demostraciones de cariño, lo acompañaron hasta las escaleras, en donde fueron absorbidos otra vez por la oscuridad. Llegó a su cuarto y empujó la puerta. Esta, chirrió endiabladamente. Encendió la lámpara y notó que Miguel, su hermano menor, aún no había regresado. Sin desnudarse se tendió en la cama, inundó de oscuridad el cuarto, cerró los ojos y antes de darse cuenta el sueño lo devoró completamente.
II
En su confusión, Rafael percibía únicamente un sosiego general en el que sus juegos íntimos alcanzaban la cúspide del placer. Esther, su vecina de tersa piel trigueña, pelo corto, ojos grandes y carnosos labios, era lo real, ¿qué importancia podía tener en aquel momento el lugar o los objetos que lo rodeaban? Una leve sonrisa se esbozaba en ella y en su dulce mirada se bosquejaba la inopinada presencia del deseo. Rafael con una destreza de la que no se sabía poseedor, le desabotonó la blusa que al caer, dejó ver parte de la belleza escondida.
– ¿Cómo se quita esto? – preguntó mientras forcejeaba con los ganchitos del sostén.
– ¡Ah, inútil! – reprochó ella con tono pícaro y cariñoso. Lo quedó viendo fijamente, desafiando con su expresión la incapacidad de aquél.
– ¡Ya! – suspiró triunfalmente a la vez que deslizaba dicha prenda para mostrarla a Esther, que ahora resplandecía bajo el hechizo de su desnudez.
Rafael no pensaba, se dejaba llevar por la dicha embriagadora del momento. No supo cómo había desaparecido la falda como tampoco supo dónde habían comenzado sus caricias. Su mano se paseaba por la candidez de su seno, ya con delicadeza extrema, ya con exaltado frenesí, en tanto sus labios besaban el otro, descubriendo que allí ardía también un fuego vivo, igual al que le corría por las venas y le enloquecía el alma. Ora cosquilleaba el botoncillo desafiante, ora lo besaba y en su demencia temporal llegó incluso a lastimarlo desenfrenadamente. Aquel apetito sexual adolescente que lo dominaba, le producía el desconcierto de no saber qué hacer ahora que tenía aquel latiente cuerpo enredado con el suyo. Sus manos esquiaron hasta los muslos, desde donde buscaron el centro de las palpitaciones rítmicas que lo trastornaban. Era indescriptible lo que sentía, todo, absolutamente todo, dejaba de existir. Todo era un ensueño, todo se le esfumaba y todo reaparecía, pero lo que sí estaba claro y definido era la esencia del placer…
Una serie de convulsiones lo hicieron recobrarse del aparente desvanecimiento instantáneo y despertó. Cuando palpó sus ropas, el apacible sueño le pareció desagradable. «Puta», pensó. Con notable malestar se levantó, perezosamente se desnudó, tomó su grabadora y se encaminó al baño.
Un par de tortillas con queso fue su desayuno, después del cual, salió y se reunió en la primera esquina cercana a su casa con Roberto «Moco Seco» y Carlos «Caballón», quienes estaban sentados en un muro de mampostería bajo la sombra de un vetusto y frondoso cedro.
– ¡¿Qué pedo, loco?! – saludó Carlos.
– ¡Mm..! – gruñó Rafael, perdiendo su mirada en el espectáculo que el otrora centro de la ciudad le brindaba. Desde aquel muro, se notaba cómo los techos de tejas sucias iban siendo desplazados por las nuevas moles de concreto armado, que con parsimonioso desarrollo abatían el perfil pueblerino de la enmontañada capital.
– ¿Qué horas serán? – preguntó Rafael, mirando a uno y a otro para que supieran que a ambos se dirigía.
– Ya van a ser las once – contestó Roberto -, no te preocupés, ya vá1 pasar, tate2 tranquilo – agregó -. Tas3 enculado4, ¿vaá?5 – terminó esperando una respuesta que nunca llegó.
Rafael se sabía víctima de una fuerza maravillosa y perversa que era capaz de involucrarlo en locuras insospechadas. Sufría un indomable arrobamiento provocado por Karem, una primorosa niña de cabello largo, ojos de princesa, inmaculado andar, pero rebosante timidez ante la mirada de los jovencitos. Siempre que pasaba por aquel lugar donde Rafael se sentaba para verla pasar, ella apresuraba el paso, estrechaba contra su pecho sus cuadernos e inclinaba la cabeza para que sus bucles cayesen hacia el rostro y escondiesen su expresión.
Rafael no se atrevía a hablarle, pero guardaba para ella, sus más puros pensamientos y sus mejores deseos. Para él, ella era más que sublime, más que encantadora, más que hermosa… No desaprovechaba ocasión para verla y conocía con dudable certitud, su rutina. No verla era un tormento, como lo era no hablarle, pero esto último a diferencia de lo primero que perturbaba su calma, tenía sosiego en sus fantasías.
-!Conseguite carro hoy en la noche, homme6! – sugirió Roberto, dejando escapar por la boca y la nariz el humo del cigarro que paladeaba -. ¡Y vamos a joder al centro! – agregó, reflejando en su rostro la emoción que tal deseo le causaba.
– Tal vez – contestó Rafael con desgana y desazón.
– Conseguilo – instó -. ¡Vos podés, homme! – afirmó.
– Depende… – susurró con vacilación.
– ¿De qué, voj? – indagó Carlos.
– ¡Del viejo, hombre! – exclamó Rafael con voz enojada y expresión de fastidio.
– ¡Puta!, pegame voj – protestó ofendido Carlos, ante la inusitada respuesta.
– Voa7 ver si se descuida… – prometió Rafael, quien se distraía de la conversación al pensar en Karem.
– ¿A qué hora? – musitó Roberto.
– ¿Ah?
– L’hora8 vos, l’hora – repitió Roberto impaciente.
– No sé… – susurró, acompañando su duda con una ligera negación de la cabeza, – pero vengan a mi casa temprano, por si acaso tenemos que sacarlo empujado – pidió, previendo que tendrían que sacarlo apagado para no alertar a su padre…
Llegada la hora, Rafael ya sabía que el coronel Majunco, como de costumbre, estaba en su alcoba. Sin embargo volvió a escurrirse por el jardín y a través de la ventana, comprobó si seguía allí. Estaba en camiseta y calzoncillos por lo que se dirigió a la ventana de la sala, para confirmar si su madre seguía viendo las telenovelas. Tranquilizado con estas circunstancias, Rafael se dirigió al garaje donde abrió las puertas y llamó con un gesto manual a sus camaradas.
– ¡Sssh! – advirtió con el dedo índice en los labios -, no hagan bulla – agregó suavemente.
– Jesús «Tromp’e Mula», Miguel «Siete Polvos», Jorge «Tararira», Roberto y Carlos entraron sigilosamente y sacaron a empujones el vehículo…
– ¿Onde9 vamos? – interrogó Rafael.
– ¡Al centro! – dijo Jesús, que junto a Roberto, Carlos y Miguel ocupaba el asiento trasero.
– ¡Al Sur! – exclamó Roberto.
– Mejor vamos a “Piedras Nuevas” – opinó Miguel -. Ahí tengo amigas. ¡Sí! ¡De verdá10! – aseguró, notando la incredulidad de sus compañeros.
– ¡Bueno! – interrumpió Roberto -, vamos onde11 sea, no importa, pero cambi’esa12 música – reprochó -.
– Prefiero ir al sur, porque ahí no hay policías, y siempre se ven muchachas.
– ¡Sí! – interrumpió Miguel.
– ¡Vaya pué13! – asintió Jorge, quien trataba de sintonizar una emisora de música a su gusto.
En el trayecto, pasaron reiteradamente por la casa de Karem; evitaron calles concurridas para no toparse con agentes de tránsito; asustaron a un anciano que saltó despavorido al ver un par de faroles deslumbrantes acercársele vertiginosamente; molestaron a una prostituta callejera que enojada les lanzó una piedra; ensayaron de acariciar nalgas descuidadas que caminaban al borde de las aceras y que les produjeron una algarabía jubilosa cuando sus esfuerzos se vieron realizados; corretearon a gran velocidad en bulevares tratando de ganarle a los vehículos que osaban retarlos, ya fueran estos, taxis, buses u otros jóvenes como ellos.
En el sur, y en un bar que visitaban a menudo, saborearon cervezas y continuaron disfrutando de sus hazañas, chistes, proyectos y bromas. Allí, Rafael chupó por vez primera, aquel rollo de hojas apretadas que sus compañeros se pasaban uno a uno y que aparentemente les dejaba tanta satisfacción. Tenía miedo, pero también curiosidad. Sus camaradas lo urgían. «Son mis amigos», pensó. Fumó temeroso, casi distraído…
– ¡No seas tonto! – reprochó Jesús – así no vas a sentir nada. Así, mirá – arrebató aquella especie de cigarrillo, lo afianzó en sus labios, pareció exprimirlo con fuerza, deleite y concentración, como si con su pensamiento guiase ese humo de característico olor hasta los más profundos rincones de su ser -. Probá – dijo, mientras se lo devolvía.
Rafael siguiendo las instrucciones, cerró los ojos y haló con tanta fuerza que un ligero desvanecimiento acompañó a la calidez que sintió invadirle los pulmones.
«¡Nada, yo no siento nada!», pensó, y lo volvió a chupar una y otra vez…
Momentos después, Rafael estaba muy comunicativo. Sentía el deseo de expresar el bienestar que lo embargaba y la alegría que descubría en todo lo que lo rodeaba.
«¡Qué hermoso – razonaba -. ¡Nunca pensé que la oscuridad fuera fresca y que la noche tuviera ese olor de mandarina..! ¡Ah!, ¡qué delicia..! ¡Hasta música sale de las estrellas..! ¿y esa luz?, ah, ¡es Venus!, ¡qué cerca está!, ¡y qué bonita luz, suave, acariciadora y colorida..! ¡Qué liviano me siento!, ¡qué macanudo! ¡Parece que vuelo!, ¡uh, floto..!»
– ¡Hey, «Poca Paja» – llamó Miguel, tomándolo del hombro.
Rafael sintió una carga inmensa que lo aplastaba. Giró pesadamente la cabeza y vio un rostro deforme que lo observaba. Tuvo miedo. Perdió el conocimiento. No supo cuánto tiempo estuvo así, pero lo despertó un sonido misterioso, ininteligible… «¡¿Qu’es eso?!, coros celestiales – prestó atención, – siguen, ¡sí! siguen, pero no los entiendo…».
Rafael notaba que algo desconocido causaba a su espíritu un gozo insospechado que tornaba insignificantes las preocupaciones, las dudas, los malestares, el tiempo… Descubriose manejando un automóvil y acompañado por unos extraños… Su mente excitada, descubría las pequeñas maravillas de la naturaleza.
«¡Qué encantador es todo: el movimiento, la presteza de la luz que le indicaba el camino, aquella infinidad de puntos palpitantes de la ciudad..!, ¡pero qué lento avanzo!» – se reprochó sin advertir que su pie apretaba totalmente el acelerador.
«No me había fijado en la belleza de la ciudad. Luces, soledad, edificios, luz roja, alto, ¡va, qué alto ni qué ocho cuartos.
Volvió en sí, en su cuarto, al cual no recordaba cómo había regresado. Una profunda tristeza lo invadía, en tanto sus problemas se agolpaban en su mente envenenando sus pensamientos…
III
Así deslizábanse los días de Rafael, uno tras otro, acumulándose rápidamente en semanas improductivas y recargándolo de desprecio por todo aquello que lo rodeaba. Su vida extraña, inútil y destructiva se consolidaba lenta, segura y tenazmente, matando los vestigios del incipiente amor, extinguiendo el ímpetu avasallador de sus juveniles proyectos y esclavizando su preciada libertad con el yugo inextricable de los estupefacientes.
Desde aquella noche cuando experimentó las fugases delicias de la mariguana, se aficionó a los narcóticos, sobre todo a las pastillas sedantes, relativamente baratas y de fácil adquisición.
– ¡Esto es pijudo1! – aseguró «Tortía Loca», pasándole un sobre con un polvo farináceo -. Tomá un poquitito y untalo así – dijo, recogiendo en su dedo una pizca de aquella sustancia y aplicándola mezquina y cuidadosamente en su labio superior -. ¡Y ahora, con fuerza! – murmuró acompañándose de un dilatado suspiro. Contuvo la respiración, cerró los ojos y sonrió satisfecho -. ¡Dale! – lo animó un momento después.
Rafael siguió las instrucciones y respiró animoso. Casi al instante, un frío seco lo estremeció asustándolo terriblemente. Trataba de articular palabras cuando ligeros temblores surgieron en sus labios y se propagaron paulatinamente al resto de su cuerpo. Sus temores se acrecentaban y en ellos, la idea de la muerte relampagueaba incesante. Su tristeza glacial transformábase de súbito, en penosos suspiros que brotaban atropelladamente desde su pecho y cuya tortura engendraba gotas de helado sudor que le inundaban la frente. Una mirada vaga, rara e inhumana, aparecía y desaparecía tras los telones pesadísimos de sus párpados…
Algunas horas después, pasado el efecto, apenas recordaba la serie de sensaciones experimentadas, pero perduraban su miedo y su desconcierto. «Puta, jamás vuelvo a probar esta mierda», pensó, en tanto refregaba sus sucias uñas contra el cráneo que sin notarlo, le había sido invadido por una plaga de piojos.
Pasaron dos años y el consumo diario de drogas le habían debilitado más su carácter. Ahora, se dejaba conducir dócilmente por la vereda seguida por sus amigos; era incapaz de visualizar un sendero propio; había abandonado la persecución de objetivo alguno y derrochaba el vigor de su edad.
En una época hojeó con erótico deleite, revistas pornográficas y asistió receloso, a los cinemas que anunciaban con rótulos gigantescos un «prohibido para menores de 21 años». Pero las drogas acabaron también con esto, y la masturbación lo terminó llevando a ocasionales juegos sexuales con un amargo sabor de culpa.
Llegó un momento que todo su pensamiento se centraba en cómo obtener sus calmantes. Comenzó tomando objetos insignificantes de su casa, luego, dinero del pantalón del padre o de la cartera materna, después fueron los libros, y al final hasta sacaba gasolina del auto, pero ahora, sin importar dónde, al sentirse solo, tomaba aquello que estuviese al alcance de su mano.
A veces, lograba entrever su embarazosa situación, pero aliviaba su sensibilidad con los embriagadores efectos de sus pastillas y asegurándose a sí mismo, que así castigaba a sus descuidados progenitores que, con alimentarlo, vestirlo y alojarlo, ya creían cumplida la misión de padre…
IV
Amanecía. Era un viernes dicembrino y la Plaza Central despertaba con los estentóreos gritos de los pájaros y el andar cansado de un humilde barrendero que, cabizbajo, callado y triste, recorría maquinalmente su lugar de trabajo.
En una de las aceras, Rafael y Jesús, esperaban el arribo de un bus del transporte urbano.
– ¿Cuánto llevás? – preguntó Jesús.
– Cien pesos y pico1.
– ¡Puta!, le hubieras sacado más al viejo.
– No pude – chascó Rafael – ¿y vos?
– Poco menos pero ái2 nos l’arreglamos – aseguró.
Un destartalado bus llegó cuando todavía los faroles esparcían su claridad anaranjada y un viento frío canturreaba entre las hojas un himno misterioso.
– ¡Mercado, Mercado, Mercado! – venía gritando con premura un muchacho desde la portezuela. – ¡¿Se van?, ¿se van?… Mercado, Mercado, Aeropuerto, vengan! – continuó sus vertiginosas frases, mientras el autobús se detenía perezosamente.
– Esperen – rogó el cobrador a los dos muchachos de mochila que se disponían a abordar súbitamente. – Que bajen – agregó, para luego ordenar a los que descendían – rápido, rápido… apúrense…
A esa hora, antes del mare mágnum de personas que se dirigen a sus trabajos, el recorrido del bus fue tranquilo y solo se oía el ruido confuso de la música mezclado con el crepitar de la máquina que dejaba a su paso, una estela gaseiforme negra que se adhería subrepticiamente a todas las superficies que acariciaba.
Un par de horas después, Jesús y Rafael se alejaban de la ciudad, a pie, demandando infructuosamente a los automovilistas que por ahí pasaban, que los llevasen, pero Rafael no se hacía de esperanzas pues notaba la desconfianza de los conductores que los observaban.
Era ya mediodía cuando un auto se detuvo. Su conductor era un señor gordo, chaparro, jovial y muy conversador. No era viejo. Sus ojos eran infantilmente alegres y bajo su nariz respingona, lucía un tímido bigote, inquieto debido a un movimiento bucal constante, que parecía provenir de un forcejeo fallido de la lengua que buscaba acomodar firmemente la mal ajustada dentadura postiza.
Aquel hombre no paraba de hablar. “Soy comerciante y resido en el sur con mi familia. Dos hijas tengo. Son graciosas e ingeniosas esas criaturas… Yo nací en el occidente del país, mi mujer, es costeña, buena esposa y excelente madre. Pertenezco por herencia al partido conservador, pero ya no creo en ningún aspirante presidencial pues éstos, solo engañan a la gente para repartirse el pastel gubernamental… Soy católico y asisto a misa cada mañana de cada domingo. Me gustaba asistir a la de la Catedral, para ver las caras de tantos sinvergüenzas que reciben la hostia con cara de angelitos…” Rafael observaba el paisaje mientras lamentaba no poseer un mecanismo que le cerrara los oídos a voluntad. De vez en cuando el monólogo del conductor le ahuyentaba el distraimiento, y un torrente de frases lo invadía sin que él pudiese evitarlo. “Yo conozco un coronel que tiene amigos entre narcotraficantes… Yo sé de terrenos comprados por gente del Gobierno a los cuales le incrementan el precio real para obtener un sustancial provecho…” Rafael divagaba pero las palabras caían en su conciencia sin conexión alguna: prostitutas…, guerrilleros…, abogados…, militares… “Hace un siglo que no compro chocolates… Automóviles nuevos, ni hablar, solo los narcotraficantes o los diputados… El crimen, increíblemente osado… Los militares deben de estar metidos en todo eso… Actualmente vamos de corrupción en corrupción… Y la educación, por los suelos…”
Era de noche cuando se terminaron los monólogos. Al bajarse del auto, Rafael estaba un poco mareado, no sabía si debido a las historias o al movimiento del carro, sin embargo, se sentía libre. Las circunstancias diarias que lo hacían desesperar estaban lejos, ya no sentía que tenía que huir, ya no necesitaba maldecir ni afligirse.
Siguieron caminando guiándose por la línea blanca sobre el asfalto, con la esperanza de encontrar otro chofer que se compadeciese y los llevara. Estaba tan inmerso en este deseo que no supo cuando ocurrió, pero el cielo se vistió de un luto desesperado y profundo, lo que los obligó a buscar posada en un humilde rancho que apareció a la vera del camino.
– Si aquí prometen amanecer, sí pue – dijo el granjero, de quien no se sabía adivinar si era el dueño o el encargado.
– ¡Claro! – contestó Jesús – ¿y por qué no habríamos de hacerlo? – indagó.
– Es que a veces viene unos pue, que se van en la madrugada. No me gusta pue. Uno no sabe si son ladrones y se llevan algo de uno pue…- dijo.
Aquella manera tan peculiar de expresarse divirtió a Jesús quien hizo todo lo posible por disimular su risa. – No, no ái cuidado. Somos estudiantes y queremos llegar a los Estados Unidos. Aquí amaneceremos, pierda cuidado. Hasta lo podemos acompañar a desayunar si usté gusta – agregó.
Allí, sobre unos bramantes tirados en montones de paja, cayeron en una modorra profunda y reponedora. De todas formas, el dormir en un lugar extraño hizo que se despertaran temprano. El establo continuaba oscuro y casi no se miraba el pozo malacate que ocupaba el centro del mismo. El señor granjero ya preparaba una vaca para ordeñarla, mientras fortuitos mugidos revelaban la presencia de otras, afuera. Al verlos levantarse, los saludó:
– Buenos días pue. Si quieren bañarse, ahí est’el pozo pue.
– Gracias – contestó Jesús – ha d’estar helada l’agua – siguió, esperando una respuesta que no llegó pues el claro y tierno mugido del ternerito que ataba, escondió la pregunta.
Después de lavarse con aquella fría agua, el señor les ofreció pan y tibia leche recién ordeñada.
– ¡Mm…!, qué calientit’está – exclamó Rafael.
– ¡Pijuda3! ¿vaá?4 – respondió Jesús.
Conversaron un poco mientras trataban de ayudar al hospitalario hombre del campo, pero más que ayuda, era compañía la que le hacían, pues no lograban descubrir de qué manera podían serle útiles. Llegado el momento de no saber de qué hablar, optaron por despedirse y continuar su viaje.
El amanecer los sorprendió andando. Qué maravilloso les pareció el surgimiento del sol que en esa mañana, se elevaba sin colorido, envuelto en unas cortinas de niebla que reptaban por doquier. Un camión se detuvo y el motorista les indicó que se subieran atrás. Así llegaron a la aduana, la cual estaba poco concurrida y las oficinas aún cerradas. Rafael y Jesús se sentaron en una acera para examinar los alrededores buscando la forma mas eficaz de cruzar hacia el país vecino. Deambularon por el local, creyendo así que alejaban de si cualquier sospecha a la vez que buscaban cosas que les ayudasen en su intento de cruzar.
Al ver que las ventanillas se abrían, se dirigieron al exterior del edificio. Tomaron el mismo rumbo por el que habían venido y en la primera oportunidad que tuvieron, se internaron en unos arbustos que amenazaban invadir la carretera.
Deslizándose por aquellos montes, pronto perdieron de vista la aduana y cuando se dieron cuenta estaban extraviados en medio de unos paisajes verdeantes y ondulados. Un riachuelo atrapó sus miradas. La frontera, pensaron. Continuaron su errático andar por unas dos o tres horas, al cabo de las cuales un potente claxon de furgón los sacó del descorazonamiento en que se hallaban. Corrieron en la dirección de donde parecía provenir el sonido y un rato después se abrazaban eufóricos ante la visión de aquella serpenteante vía asfáltica que hacía ratos buscaban.
A todo esto, la mañana y parte de la tarde se les había esfumado. El sol quemaba y evitaba el avance de Rafael y Jesús que a cada oportunidad se escondían bajo las hojas de cualquier árbol. En eso estaban cuando fueron recogidos por un bus estudiantil que los acercó a la ciudad capital del vecino país. Caminaron otro poco cuando un Pick-up se detuvo y los llevó cruzando la ciudad hasta dejarlos en la carretera que los acercaba de nuevo a la otra frontera.
Ya era de noche cuando Jesús señaló una casa en construcción. Al acercarse, vieron a un hombre que debía ser el vigilante y al cual abordaron para pedir posada.
El buen hombre pareció alegrarse con la idea de tener alguna compañía y asintió inmediatamente. Les dio a cada uno, un poco de arroz, un huevo duro y un plátano verde cocido. Eran como las ocho de la noche. Una vela iluminaba las paredes en construcción y los bultos de materiales esparcidos en derredor.
Rolando, dijo llamarse, contó que era hombre del campo, pero que problemas familiares lo habían obligado a abandonar la región. “Hace ya casi un año – contó – que mi apá5 fue asesinado por unos bandoleros. Esos cabrones, desde hacía mucho tiempo lo sobornaban, l’exigían dinero a cambio de respetarle la vida. Un día, mi apá se cansó d’eso y se armó. Cuando llegaron, sacó su pistola, pero antes de que pudier’usarla, recibió las balas de una A.K. en la cabeza y en el pecho. Quedó irreconocible. Mis hermanos y un primo – siguió narrando -, decidieron vengarse. Corrieron la voz y no tardaron en ser visitados por esos asesinos. Llegaron a la casa de apá, par’amedrentarnos, pero no estaban mis hermanos. Andaban trayendo las A.K. que habían conseguido. Aquí es fácil conseguir armas, ¿saben? – afirmó. Volvieron – continuó -, una d’esas noches, a hurtadillas. Rociaron gasolina alrededor de la casa, pero mis hermanos los estaban esperando y antes que reaccionaran, mataron a cinco d’esos cabrones. Pero se escaparon tres, por eso mi familia prefirió huir. Dejamos todo. La vida es más importante, ¿no crén6? – preguntó -. Yo no sé ónde7 están. Solo sé que los asesinos de apá han jurado matarnos…”
Esa noche, el cansancio acumulado en su marcha diurna, los tumbó de tal manera que cuando Rafael se despertó al día siguiente, creyó que acababa de dormirse. Su sueño fue tranquilo y profundo. Dudó si levantarse o continuar durmiendo. Se sentía repuesto de sus fatigas. Cerró sus ojos. Una dicha fugaz lo envolvía. Dejó que la pereza lo cobijara pero el sueño no volvió por lo que decidió levantarse. Esperaría que Jesús se despertara, para continuar el viaje. Durante la caminata de ese día, fuertes ráfagas de viento les hicieron mas penoso el avance. Afortunadamente, un comerciante repartidor de gaseosas se detuvo y les permitió viajar entre las cajas que llevaba. Pasaron por varias comunidades donde, por compromiso, tuvieron que ayudar a bajar, entregar y subir algunas de aquellas cajas.
– ¡Ese viejo lo que quería eran ayudantes! – dijo Jesús, a manera de chanza.
En aquel camión, perdieron bastante tiempo y no ganaron mucha distancia. Sin embargo, no se habían bajado del camión, cuando otro vehículo se detuvo. Esta vez, el carro los dejó en la frontera. Eran las seis de la tarde y ya comenzaba a oscurecer.
En los estacionamientos de la aduana, entablaron conversación con una vendedora de naranjas, quien perdió sin enterarse, algunas frutas que les sirvieron de cena. Recorrieron e inspeccionaron el lugar para ver si la experiencia anterior les podía ser útil.
Un río bastante ancho y al parecer hondo, les anuló el impulso, por lo que regresaron a la aduana. Había una fila en una de las ventanillas, en la cual Jesús se colocó de último. Sacó una carterita que llevaba en el bolsillo trasero de su pantalón, y la mantuvo en sus manos hasta que se retiró cuando ya se aproximaba a la ventana. La cartera y la oscuridad reinante ayudaban a crear la impresión de que aquel muchacho tenía entre las manos un pasaporte.
Mientras la cola desaparecía, Rafael y Jesús entraron en los baños. Allí, ganaron un poco de tiempo mientras la noche inundaba todos los rincones. Salieron de los baños y tranquilamente se dispusieron a cruzar el puente limítrofe. Una posta de vigilancia y dos guardias asustaron a Rafael.
– Ojalá no nos paren eso policías, Chuz – murmuró Rafael, tan suave que su amigo ni siquiera lo oyó.
– Buenas tardes – saludó Jesús, con tanta frescura que dejó anonadado a Rafael.
– Buenas – respondió uno de los guardias.
– Buen viaje – dijo el otro.
– Gracias – dijeron ambos casi al mismo tiempo. Rafael no aguantaba las ganas de echarse a correr. Si la suerte los seguía acompañando, pronto llegarían a la otra frontera. Cruzarlas, no había resultado tan difícil.
1 Parar bola: hacer caso
2 Nimiedades
3 Militar
4 ¿Qué hubo?
5 Vos
6 Palabras
7 Fáciles
8 Está
9 Boca
10 Existe
11 Así
12 Se
13 Ahí
14 Hongos alucinógenos
15 Pastillas narcóticas
16 Voy a
17 Mariguana
18 Buena
1 Va a
2 Estate
3 Estás
4 Enamorado
5 ¿Verdad?
6 Hombre
7 Voy a
8 La hora
9 A dónde
10 Verdad
11 Donde
12 Cambiá esa
13 Pues
1 Maravilloso
1 Algo
2 Ahí
3 Buena
4 ¿Verdad?
5 Papá
6 Creen
7 Dónde